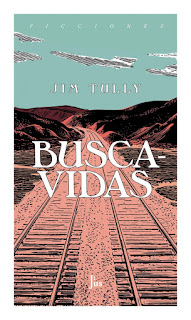Realicé tres viajes fallidos antes de convertirme siquiera en un aprendiz de vagabundo. No hay que olvidar que los vagabundos se toman muy en serio su profesión: en el juego hay mucho que aprender y aún más que sufrir.
**
Siguió lloviendo intensamente. Un gran charco se formó en el claro; los goterones caían produciendo un chapoteo que hacía pensar en veleros diminutos que se hundía para siempre. El agua se colaba entre las traviesas que hacían de techo. Todo estaba empapado. La ropa de los temblorosos vagabundos chorreaba por todas partes, pero éstos resistían estoicamente, sin perder la sonrisa. Se limitaban a aceptar lo que la vida o los elementos les enviaban. Batallaban y bebían, mendigaban y robaban, y si hay algo que puede decirse en su favor, o algo quedará escrito para siempre en las estrellas, es que no lloriqueaban jamás.
**
A aquello siguieron varios años más de viajes hasta que al fin me curé de mi compulsión de ir de aquí para allá. Durante esos años viví en distintos burdeles donde se refugiaban los despojos de la vida. Confraternicé con hombres a los que uno temía incluso dar la mano, y con otros tan timoratos que no paraban de lloriquear; con degenerados y pervertidos; con sucios y piojosos; con drogadictos que se inyectaban agujas con agua sólo por mitigar el dolor y el ansia de un paraíso en la tierra. Conocí los secretos de los traidores, los aduladores y los farsantes de todo tipo.
**
Para mí siempre fue mejor vagar por ahí sin dinero, comida ni refugio antes que rendirme a la convención o al destino.
La errancia me hizo un regalo de incalculable valor: tiempo para leer y para soñar. Si es cierto que a los veinte años ya había hecho de mí un viejo mañoso, también lo es que me dio por compañía a las mayores mentes de todos los tiempos, que me hablaron con palabras regias.
[Jus Ediciones. Traducción de Andrés Barba]