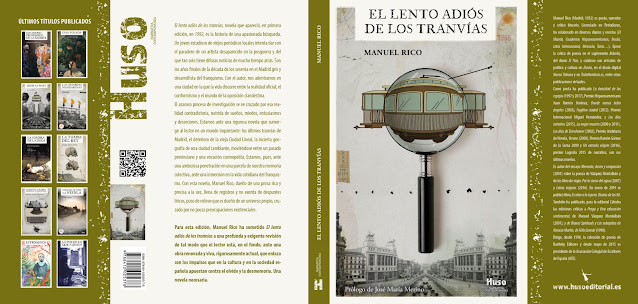La memoria, al igual que le sucede a los elementos constitutivos de ese artificio genérico que es el cine negro, es una nebulosa. Ya lo apuntó Fernando Marías con aquella máxima irreprochable de que la memoria es una novela. Será, precisamente, en ese territorio movedizo, irregular e inasible, pero cuyo aroma reconforta, donde se mueva ya desde su mismo título El lento adiós de los tranvías.
Es más, como es sabido, la nostalgia desdibuja y emborrona, como le ocurre a los fotogramas sometidos durante demasiado tiempo al deformante calor del foco de un proyector. Sin embargo, el recuerdo también fija, aunque sea en heridas hechas de ceniza, aquello que la retina sensible intuyó. Mario Ojeda, periodista in pectore y personaje central de esta obra, se ve sometido al influjo de una búsqueda obligada por la obsesión y distorsionada por el tiempo. Su empeño por investigar la biografía de un famoso ilustrador de los tiempos perdidos de la II República, un tal Eladio Vergara, será el motor de una historia de anhelos personales, secretos escondidos en las calles de un Madrid triste y disidencias políticas. Es Mario un disidente tranquilo en los años centrales del franquismo. No está sometido a la ortodoxia de partido, ideología o credo alguno, salvo lo que le dicta su propia conciencia. Los demonios, eso sí, le empujan a no abandonar. Se cumple con él la tesis homérica de que lo más importante no es el regreso a Ítaca. Lo fundamental será cómo nos transforma el viaje.
La narración se ve jalonada por una serie de hallazgos de calado, que construyen, en realidad, lo que sería una sucesión de anticlímax de lo más cinematográfico. Quizá sea una metáfora de aquel tiempo en el que el librepensador debía acostumbrarse a perder cada vez, a perder siempre, siguiendo a la fuerza la genial sentencia de Beckett de fracasa de nuevo, fracasa mejor.
La trama avanza y hasta el final no encontramos certeza alguna. La ambigüedad, tanto en el fondo de la historia, como en la bruma de los paseos al anochecer, preside muchos pasajes. Dejar que el lector sienta el vacío de perder pie es quizá una de las prácticas literarias más saludables. Manuel Rico construye, además, un escenario embriagador en un Madrid melancólico, que bien podría ser trampantojo en el que naufragar rodeado de canciones de Dylan, películas de Basilio Martín Patino y textos prohibidos. La prosa justa, a la sazón también la de un poeta, riega de un lirismo medido cada descripción de la urbe, de los detalles que la conforman, las avenidas que son su sabia y las palpitaciones que la hacen humana. Arde tras cada frase un Madrid conocido, un ente orgánico y gris ungido por el manto de la oficialidad, pero bajo el que pulula un electrizante sentir creativo. La ciudad es, a su vez, escenario propicio para una nueva farsa de la dictadura: El referéndum sobre la Ley Orgánica de 1966.
Los personajes de esta novela, Mario, su pareja Rosa, el periodista Eguren (y el ausente Vergara), navegan como pueden, guiados por el rumbo de sus convicciones y miedos, en una deriva laberíntica y vital. Todo ello permite acercamientos a lugares emocionales y a otros tan emblemáticos como la muy histórica villa de Sigüenza. Será en la creación de lazos afectivos, la recuperación del pasado y la construcción de un relato propio (bien sea sobre antiguos periódicos o ilustraciones de otro tiempo) donde los protagonistas encuentren refugio. Los hechos que toda dictadura trata de enterrar se convertirán en el acicate para seguir viviendo y establecer una de las pocas vías de salvación posible, una suerte de singular acto de supervivencia.
Juan Laborda Barceló
Reseña aparecida en la revista Qué leer (octubre de 2020)