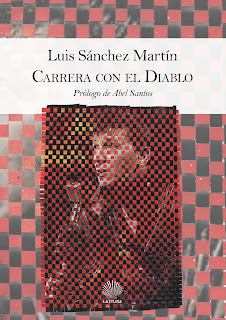El punto de partida de este libro es un hospital. En ese hospital, un hijo descubre en el rictus de su padre -y es sólo ese hijo el que lo percibe de entre todos los hermanos- que se puede haber malgastado una vida no viviéndola.
A partir de ahí, para no acabar viéndose en la misma tesitura que su padre, el 'yo' que atraviesa estos poemas decide unirse a Gene Vincent, a Peter Fonda y a los Stray Cats, para comenzar su particular carrera con el diablo.
[Justo aquí deberían sonar los 'Mermelada' cantando aquello de Cuando yo muera yo iré al cielo (bis), porque siempre he vivido aquí en el infierno.]
Pero para alguien que conoce en carne propia la alienación que supone sujetar la cuerda con la que arrastra el día su torpe circular de horas sin rumbo cierto, no queda otra que empezar riéndose de la clásica cita 'live fast, die young and leave a beautiful corpse' (vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver) y convertirla en 'vivir despacio, morir viejo y dejar un ridículo cadáver'. Y esa risa es a su vez una mueca que sabe lo que cuesta encontrar el camino/ débil hilera de migajas/ lanzadas desde bolsillos vacíos/ que las aves arrasaron a su paso. Esas migajas arrasadas son las que se ven en dos de los mejores poemas, a mi parecer, de la primera parte del libro: 'El día que murió mi abuelo' y '90's'.
Tras esa devastación, quizá quede apenas la elección de una corbata de vistosos colores/ con la que colgarnos/ de una vez y para siempre hasta mañana (quizá no haya otra manera de resumir antes de que amanezca/ tantos años de silencio).
Pero aún le cabría un penúltimo paso más al yo del poemario, en esta primera parte, y que Luis coloca al final de 'El ritual y los días', donde ese 'yo' cuenta que debe deshacer la imagen/ de la carne abierta en la bañera/ del blíster vacío en la mesilla/ y de la cálida sonrisa de la enfermera/ que me recibía entre las dudas/ de aquellos confusos despertares.
El último paso, la última imagen que vemos, aparece en el último poema de la primera parte: 'Mientras cruzo un nuevo umbral', donde leemos que el yo del libro abandona un viejo escritorio con restos de tinta/ un equipo musical al que solo le funciona la radio/ y tres viejos libros que no volveré a leer/ conforman la rebaba de once lentos años/ que el nuevo inquilino encontrará/ y cuyo uso y destino tendrá que decidir.
La segunda parte del libro, cuyo título es una de esas sentencias que deberían adoptar los libros de Historia (¡toma hipérbole!) es: 'El siglo XX no acabó hasta que murió Chuck Berry'. Esta segunda sección es una galería de homenajes a la literatura, la música y el cine.
Aparece aquí el tito Chinaski, que besa en la boca a la noche/ mientras vende vales de hotel/ por cuatro tragos antes de buscar/ un banco poco iluminado/ o cartones secos, junto a Johnny Cash, ante quien uno se suicidaría frente al espejo/ por el mero placer de ver morir a un hombre, pero para renacer en cada surco de silencio. Aparecen James Dean y su Little Bastard; Amador Blaya y todos los clásicos, que son negros: Jackie Wilson, Otis Redding, Wilson Pickett, Elvis Presley. Aparecen Jack Lemon y Lujo Berner, María Marín y 'El ángel exterminador'. Hasta aparece Juan de Pablos.
¿Por qué todas esas apariciones? Se podría preguntar alguien. Pero es relativamente sencillo entenderlo: esas páginas o canciones o películas que viven en la segunda parte de este libro, al igual que unos cuantos versos garabateados/ en el reverso de un albarán arrugado/ estaría(n) más cerca de la poesía/ que el reflejo del atardecer y los semáforos/ sobre el escaparate de la Casa del Libro.
El resto no es silencio, es rock and roll!!
Héctor Castilla
*
Entre latigazos de realismo sucio y acordes del más salvaje rock and roll primigenio, el autor intenta dejar atrás una realidad que no ha sido sino un pesado lastre con el que ha cargado durante casi cuatro décadas -familia desestructurada, trabajos lentos y mal pagados, alcohol, silencios que ahogan-, para tratar de alcanzar la luz al final de un túnel de arte y ficción que él mismo ha ido construyendo con los años.