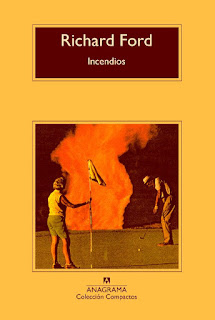No tenía intención de contarle a mi padre nada de aquello, y quería que ella lo supiera, pero no quería ser el último en hablar. Porque si decía algo, cualquier cosa, mi madre guardaría silencio como si no me hubiera oído, y yo tendría que vivir con mis palabras –fueran cuales fueren– tal vez para siempre. Y hay palabras –palabras importantes– que uno no quiere decir, palabras que dan cuenta de vidas arruinadas, palabras que tratan de arreglar algo frustrado que no debió malograrse y nadie deseó ver fracasar, y que, de todas formas, nada pueden arreglar.
**
-Tu vida no es lo que tienes, cariño, o lo que consigues. Es aquello a lo que estás dispuesto a renunciar. Es un proverbio viejo, lo sé. Pero es cierto. Uno necesita tener algo a lo que renunciar, ¿de acuerdo?
-¿Y si no quieres renunciar a nada? –pregunté.
-¡Oh, pues buena suerte! No tienes más remedio, cariño –dijo. Me sonrió y volvió a besarme–. En eso no se puede elegir. Tienes que renunciar a muchas cosas. Es la norma. Es la primera norma en todo.
**
Estábamos solos en Great Falls. Éramos forasteros. Sólo nos teníamos a nosotros mismos para responder por nuestras personas si venía una mala racha y las cosas se ponían contra nosotros como en aquel momento.
**
-Uno no puede elegir a su padre –me dijo. Sonreía; con la mano aún en mi hombro, como si compartiéramos una broma secreta–. El mío era un hijo de perra. Un redomado hijo de perra.
[Anagrama. Traducción de Jesús Zulaika]