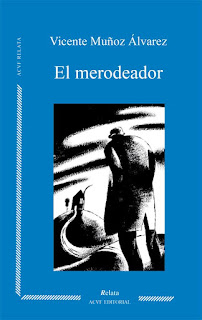Es de noche. En la estación. Hace frío y nuestro hombre ha encendido una pequeña hoguera entre las ruinas. Bebe. Apura a grandes sorbos su tercer cartón de vino mientras observa como hipnotizado esas sombras largas y distorsionadas que proyectan las llamas en la oscuridad, esos cuerpos famélicos y horribles, de asesinos, de merodeadores y monstruos, hasta que le va venciendo el sueño, se le cierran los ojos, cabecea y se baba y vuelve a abrirlos, ve de nuevo chispas rojas que se elevan, que gravitan, que dan vueltas, figuras extrañas, crepitantes, y se tumba en el suelo y se arrebuja todo en trapos hasta que se queda al fin dormido... Y entonces yo me acerco y veo su cara de niño asustado iluminada por la luz de esa fogata que se extingue, veo sus párpados morados, su rostro hinchado, le veo soñar inquietamente, borracho, enfermo, helado, acurrucado en su abrigo y tembloroso frente al frío, desahuciado, solo, esperando que amanezca... Y miro a mi alrededor y pienso que allí, en la estación, ya no hago nada, que no puedo hacer nada, que en realidad yo no soy nada, licenciado, escritor, periodista, representante, ventrílocuo, opositor... y decido yo también intentar dormir un rato, apagar ya de una vez el flexo y acostarme... sosegarme... poner punto final.
Vicente Muñoz Álvarez, de El merodeador (ACVF editorial, 2016).