
Efraín Bartolomé
(1950)
Volver al paraíso
Tepeyolotl
(Corazón del monte)
Tengo cuatro o cinco años. Son las 4:30 de la mañana. Nos han despertado a esta hora y, en el semisueño, nos visten y salimos a la oscuridad. El cielo es un hormiguero de estrellas con una luna cubierta por una gasa de nubes ligeras. Hay mucho movimiento en el patio, bajo el follaje oscuro. Han ensillado los caballos y estamos a punto de partir. Mi madre me acomoda el barboquejo del sombrero. "Al Paraíso... Nos vamos al Paraíso…" El Paraíso es la finca de tío Cuauhtémoc, hijo de don Juan Ballinas, mi tatarabuelo: explorador, en la segunda mitad del siglo XIX, del curso inferior del río Jataté y autor de un clásico chiapaneco, El desierto de los lacandones, su libro de memorias.
Vamos a la fiesta de Dolores. La caravana parte en la oscuridad. Todo resulta, para mí, particularmente novedoso y excitante: la hora, el cielo, las siluetas de todos en la penumbra; los rumores: el sonido de las monturas, de los lazos, de los frenos; el bufar de los caballos inquietos bajo los árboles, las voces apremiantes... Y los aromas de la tierra, de la gente, de las cabalgaduras, en el aire fresco de la madrugada. Todo esto en la excitación de la aventura: "Al Paraíso...”
Como si lo estuviera viendo: la caravana de 14 jinetes deja la casa y avanza entre las calles dormidas del poblado, hundidas a esa hora en una densa madrugada de gallos y neblina.
Oigo el ruido de los cascos en la calle empedrada y el parloteo de todos en la penumbra.
Agarramos camino.
Todas las sensaciones eran descubrimientos.
Después de un rato, los caminos de herradura dejaron de ser líneas blancas bajo la luz de la luna y el horizonte empezó a enrojecer. Todo se volvió maravillosamente rojo, como visto a través de un celofán. Ahora me parece que la rojez del entorno duró mucho tiempo. Era el sol generando y deshaciendo la densa niebla, la humedad del sereno condensada en pesadas gotas de rocío sobre aquella foliación multimillonaria. Cabalgábamos en medio de rojos campos con bruma. Y después, de repente, toda la claridad sobre nosotros…
Tras dos horas de camino pasamos a tomar café a Guadalupe del Valle, rancho de don Abdón Morales, adelantito de Toniná.
Guadalupe: lomas suaves, tierra fértil, vetas rojas y amarillas, espesos pastizales.
Luego bosques de encino y ocotales gigantes y, tras algunos arroyos, el río Jataté, y ranchos, fincas, colonias, rancherías.
Chijilté, San Antonio, San Lorenzo, Ashín, San José: las viejas fincas ganaderas hoy convertidas en nidos de miseria y hacinamiento humano.
Cerca del mediodía llegamos hasta un río de grandes piedras blancas que sobresalían entre masas poderosas de agua cristalina y espumeante.
La caravana se detiene ahí.
Es mediodía bajo el calor húmedo de nuestras tierras.
Después de nadar y dar de beber a las bestias, tomamos uno de aquellos abundantes "almuerzos de camino" a la sombra fresca del boscaje.
Recuerdo a mi madre con ropa de montar: falda y blusa color caqui, montando en albardón o "galápago", como se conoce por allá a esa silla femenina, más rara cada vez.
El viaje continúa y vienen a nuestro encuentro los bosques mayores.
Entrar a la espesura.
En uno de esos núcleos espesos alguien que se había unido a la caravana, Joaquín Trujillo, tiró un "pico de hacha": un tucán hermosísimo. Lo descubrió en lo alto de una rama, pidió silencio, sacó su rifle y apuntó. Sonó el disparo: cayó la maravilla. Y me la regaló. Ahí fui por el resto del camino contemplando mi trofeo de caza, tibio y multicolor, con aquel pico enorme. Mas dos horas después el tucán olía mal y, sin que yo pudiera explicarme cómo, empezó a tener larvas en la herida y en el enorme pico. Ese día aprendí la palabra "queresa".
Luego vino la selva. Después la tarde. Tras ella El Paraíso: justo al dar la vuelta al cerro Chapaté: bajamos una hondonada, cruzamos un arroyuelo, subimos nuevamente y ahí, ante nuestros ojos, en el descampado, brotó la casona blanca, con aquella huerta inmensa donde nace un arroyo, el patio enorme desde cuyos corredores se extendía el segundo valle del Jataté hasta que la vista se perdía. A la derecha de la casona y de la huerta el cerro impresionante donde había cueva de puma.
El trayecto desde Ocosingo había durado 12 horas: habíamos llegado a una atmósfera de fiesta: una feria que duraba ocho días, en el ambiente rural de los trópicos finqueros. Fiesta de peones, vaqueros y rancheros, indios y ladinos. Durante la feria había misa, teclado, juncia, bailes, bolos, cohetes, toreada, caballos y marimba.
Todo el conocimiento de la tierra, mi tierra, había comenzado en una sola jornada, entonces, a mis cuatro o cinco años.
Todo, menos la muerte del "pico de hacha", parecía armonizar.
Tal vez eso también.
Después siguió la vida.
Todos mis días y mi trabajo al servicio de la Poesía han sido, desde entonces, un permanente intento de volver a El Paraíso: de volver al paraíso.
Quizá por eso, muchos años después, se coció en mi alma esta canción.
Por eso hundí la punta de mi lápiz hasta el fondo de mi sombrío corazón para escribir Ojo de jaguar, mi primer libro. De ahí es este poema:
Tepeyolotl
(Corazón del monte)
Todavía llegaba el gato grande a hacer perjuicio a veces
Todavía se oían los rumoresSe oía que un relámpago entró
y no dejó más señas que unas manchas de sangre
Todavía se ponía de puntas el vello de la espalda
ante la huella hundida: bien marcada en el lodo fresco
en la ribera de ciertos arroyos donde quedaba impregnado aquel olor
Todavía encontrábamos a veces su zarpazo violento en algunos troncos
Todavía se oía de él
Todavía se aventuraba sobre las vacas pioneras
en los nuevos potreros de la montaña
A veces macho y hembra se atrevían
y rondaban la casa por la noche
Enloquecían a los perros
y los perros despertaban a todos
Hacían que los peones palidecieran y tomaran sus machetes
Ponían a rezar a la mujerada de las fincas
y no se iban hasta que los señores tomaban sus rifles siempre cargados
y daban grandes voces y abrían la puerta
y salían con su linterna grande en la cabeza
y disparaban desde el corredor contra la intensa noche
y el impasible cielo estrellado
: un trozo de aquel cielo caía sobre el lomo de la bestia
y acentuaba su brillo
Todavía recuerdo aquella doble luz a ras de tierra
entre el chicozapote y el guapac
: los dos ojos llameaban en la densa oscuridad
Todavía recuerdo la llegada de los arrieros aquella tarde
y cómo por la noche soltaron su abundante recua en el acahual
Todavía recuerdo el alboroto en la madrugada
Y el relinchar enloquecido
Y el espeso bufar
Y el miedo
Recuerdo bien el galopar violento que se acercaba
: la gran mulada corría hasta la casa buscando protección
“Se pone arrecho el tigre en Luna llena” dijo un vaquero
Aún recuerdo la mula que se salvó : venía resoplando
—ojos desorbitados— “temblando como gente”
: chorreando sangre por los cuartos traseros
Así la vimos antes de que se echara como desfallecida
y mostrara las ancas deshilachadas
: la piel cortada en tiras con perfectas sajaduras paralelas
como trazadas con gillette
Todavía recuerdo que nuestro primo de la ciudad
se orinó al ver aquello
Todavía recuerdo los ojos de esa mula
y su temblor bajo aquel brillo sublunar
y un no quererse ir lejos de la majada
en los días que siguieron
Todavía entraba de vez en cuando el huracán en las champas de palma
Todavía se oía
Todavía se oía que un relámpago entró
y no dejó más señas que unas manchas de sangre de aquel niño
“que ni siquiera estaba bautizado”
y que encontró durmiendo en una hamaca pequeña
Todavía defendía su territorio
Aún bajaba a la tierra a beber sangre
Cuando eso sucedía
: cuando brotaba del día o de la noche
dejaba largo tiempo aquella atmósfera como de lluvia seca
aquel recuerdo como de tempestad
rondando el caserío
Poco a poco se fueron acabando
: ahora ya no se ven ni sus cueros en los ranchos
Poco a poco se fue secando la sangre de las víctimas
Poco a poco se fue secando el alma de la gente
Apenas si queda un vago recuerdo de aquel relámpago en tierra.
Grandes Obras de
El Toro de Barro
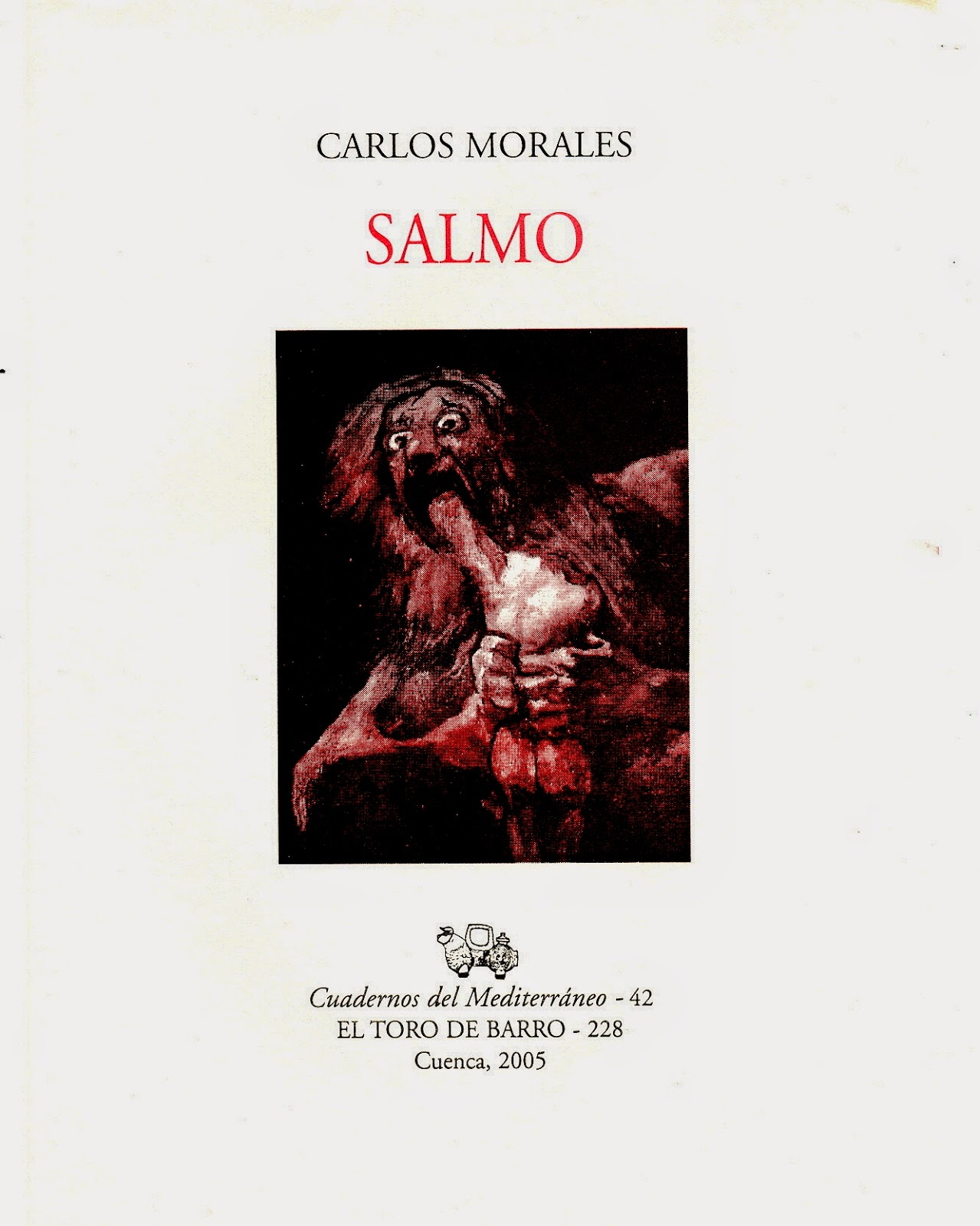 |
| Carlos Morales, "Salmo” Col. «Cuadernos del Mediterráneo» Ed. El Toro de Barro, Tarancón de Cuenca, 2005. |


