Empecé a escribir porque una maestra -cuando solo era un crío de apenas 6 años en un cole público de Alcorcón- me regaló un cuaderno -pequeño, de cuadrícula y con tapas amarillas- para que lo llenara con los versos que anotaba en los márgenes de mis libros cuando me aburría en clase y en los que solo ella había reparado. De ese cuaderno salió mi primer poema y, con diez años, un premio de poesía local que, para un niño tan tímido e inseguro como yo, era algo del todo inalcanzable. No sé si hoy sería escritor si no hubiera tenido esa suerte. Tampoco sé si habría sido capaz de atreverme a compartir mis palabras -y mis emociones- sin el apoyo de aquella maestra que tanta fuerza y tanto cariño supo darme.
Y quizá hago teatro porque allí, en ese mismo cole, descubrí que convertirme en otros personajes me permitía vencer mi pegajosa timidez y hacer sonar mi voz distinta, con más fuerza, porque en la ficción empezaba a asomarme a mi verdad. Allí estaba siempre ella, con su mirada atenta y su sonrisa amable, con su capacidad para escuchar y para aconsejar, con esa actitud hecha de paciencia, de beligerancia y de sueño de las grandes maestras, las que saben hacerte imaginar un yo que aún no eres y te dan armas, hechas de cultura y de poesía, para que pelees por llegar a serlo.
Después vinieron los años de instituto, en un centro también público y de nueva creación que ni siquiera tenía nombre. «El VIII», lo llamaron, y nos daban clase en un centro «prestado» al que acudíamos por las tardes. Al cabo de unos meses inauguraron -al fin- el edificio real, un instituto que -en claro homenaje a Homero y a Kavafis- pasó a llamarse Ítaca. Allí continué escribiendo gracias a que otra profesora me dijo que cierto relato que había terminado sin demasiada fe en mí mismo (Treinta y cuatro, se llamaba) merecía la pena y debía presentarlo a algún certamen. Seguí su consejo y, con el mismo cuento, gané dos concursos un mismo 23 de abril. No recuerdo ni siquiera en qué consistía el premio, pero sí la felicidad que sentí al firmar cada una de las fotocopias de ese relato que me pidieron mis compañeros de clase.
Y esa misma profesora, en 2º de BUP decididió llevarnos a sus grupos a salas alternativas madrileñas. Así, de repente, conocimos la antigua Triángulo o la Cuarta Pared, y los textos de Ernesto Caballero, de Paloma Pedrero o de Juan Mayorga. Supongo que por eso formamos un grupo de teatro escolar. Un grupo que siguió evolucionando y se mantuvo en los años de universidad. Un grupo para el que empecé a escribir nuestros propios textos y que afianzó una pasión que ya había descubierto en la infancia. Así que mis dos maestras son culpables de que, años después, me dedique a este oficio extraño, ilusionante y, a veces, también desolador de la dramaturgia.
Aún hoy, cuando me invaden las dudas o la inseguridad, miro las cubiertas amarillas de aquel cuaderno que llené de infames rimas consonantes y entonces siento que estoy a salvo, refugiado por el cariño y los ánimos de quienes vieron mi verdadero yo antes de que yo mismo supiera que existía. Protegido por el aliento de las maestras que descubrieron mi identidad cuando yo solo podía intuirla. Las maestras que me animaron cuando a mí me acobardaban el miedo y las dudas. Las maestras que me demostraron que ser yo mismo era la más valiosa de las enseñanzas. La maestras que siguen en mí cuando pienso en cómo soy y, sobre todo, en cómo quiero ser.
Por eso, cada vez que la realidad que nos rodea me entristece, cada vez -y son muchas- que la actualidad de este convulso siglo XXI me indigna, pienso que hay decenas, cientos, miles de profesionales como ellas en nuestras aulas. Maestras y maestros que, a pesar de reformas infames y recortes salvajes, siguen luchando, a pie de tiza, por construir un mundo mejor y más justo. Y entonces, aunque la vida siga siendo desasosegante, intuyo que -gracias a su trabajo- el futuro será un lugar mejor. Tiene que serlo.













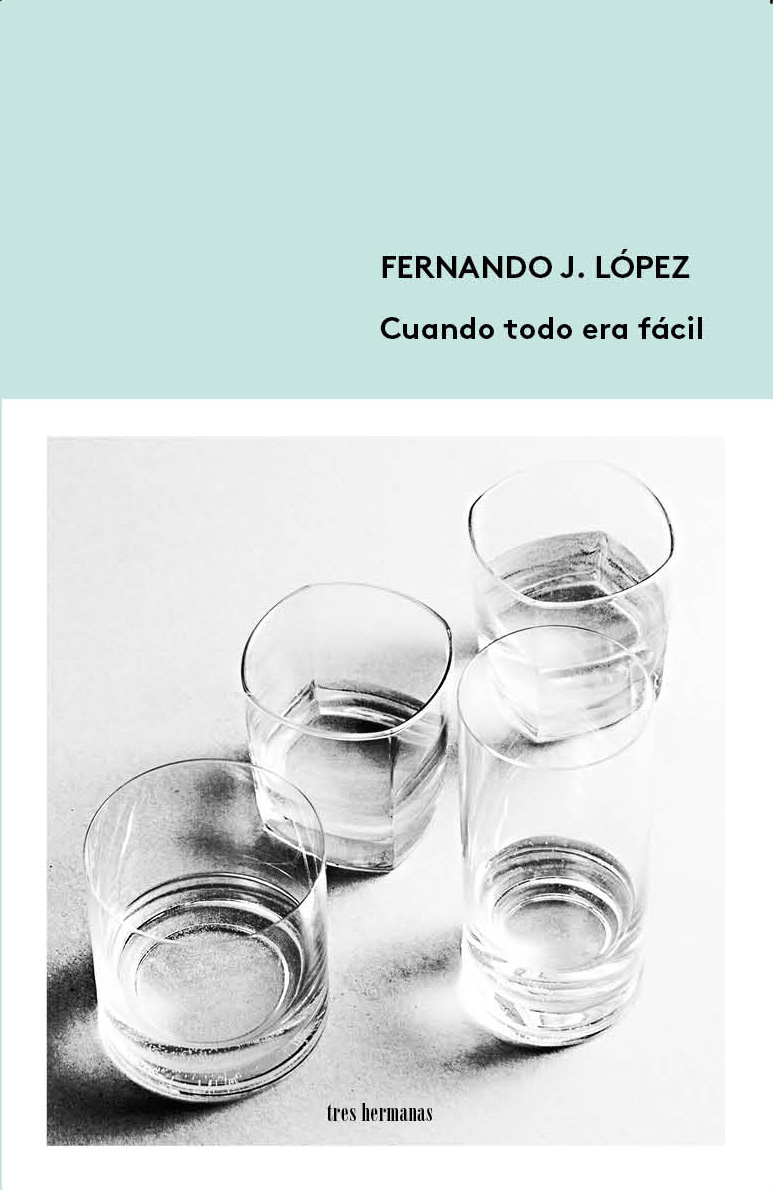

Soy maestra.
Qué maravilla que haya personas que sientan y opinen así…y tengan la generosidad de mostrarlo al mundo. Gracias.