El teatro es un grito. Un intento de diálogo que se establece cuando alguien nos observa en esa caja de resonancias que es el escenario. Porque allí todo se escucha diferente. Todo se parece a la vida, pero no lo es. Porque la realidad queda reducida a su esencial absurdo. A los minutos que dura la representación, tan efímera como nuestra existencia. A ese fragmento del mundo que sucede ante nuestros ojos y que, durante el tiempo que asistimos a él, se hace real. Una evidencia que se repite función tras función -de nuevo en un círculo absurdo- y que, sin embargo, nunca es idéntica a sí misma, porque algo del río de Heráclito tienen las aguas del teatro, un río caudaloso que se desborda en la fuerza de los actores y en las sombras de sus palabras.
El grito puede ser en silencio. Verbal. Físico. Un efecto de sonido. De luz. Una coreografía. Una sucesión de oraciones o una angustiosa concatenación de pausas. El código varía -todos los signos se admiten en este lenguaje-, pero el mensaje permanece. El teatro es polisémico. Porque nace de muchas voces desde que cobra vida por primera vez en la palabra escrita hasta que se hace adulto sobre las tablas. Entonces sucede el milagro. El sacramento en el que creemos quienes seguimos creyendo en este grito. Quienes estamos convencidos de que podemos condensar en él partes -inconexas y caprichosas- de la realidad. Un mosaico de vidas que se ofrecen al público como retrato de quienes, reales o inventados, somos cualquiera de nosotros. Por eso nos reconocemos en la angustia de Edipo. O en la ambición de Ricardo III. O en la rebeldía de Adela. O en la soledad de Blanche. Porque son más reales que nosotros mismos. Ellos -en ese mágico absurdo teatral- sí permanecen. Su grito se seguirá escuchando, en otros cuerpos, en otras voces, pero siempre tan fuerte. Tan necesario.
Un grito que los autores del siglo XXI llevamos hasta el hoy con la intención -conseguida o no: pero sin esfuerzo no hay posibilidad de logros- de dejar testimonio de lo que somos. De que los focos iluminen aspectos de cuanto nos rodea que, ni como ciudadanos ni como espectadores, siempre queremos ver. Por eso la necesidad de las máscaras, por eso la comedia y la tragedia, por eso los géneros. Porque es necesario encontrar el modo de contar la verdad sin que, en ocasiones, lo parezca. Así que nos refugiamos la preceptiva y, enfundados en reglas y normas que cumplimos o transgredimos, después lloramos. O reímos. O contenemos el aliento en una escena donde creemos que es Ariadna quien sufre el abandono de Teseo o que es Segismundo quien condena el desprecio de su padre. O soltamos una carcajada ante las ocurrencias de Vladimir y Estragón o los planes utópicos de Lisístrata. Y creemos que son ellos, que son de verdad ellos, hasta que, al salir del teatro, nos damos cuenta de que siempre fuimos nosotros. Son nuestras esas lágrimas y esas risas. Y es nuestro el diálogo que nace ahora que ya no queda un solo actor en escena, justo cuando el teatro -el verdadero teatro- levanta su telón.
Porque el teatro es un grito en escena, sí. Pero, sobre todo, es el grito que se provoca fuera de ella. Dentro de nosotros. Un grito a la vida. Al ser humano. Y a ese mañana en el que seguiremos intentando explicarnos… Tras el telón.
27 de marzo
Día Mundial del Teatro













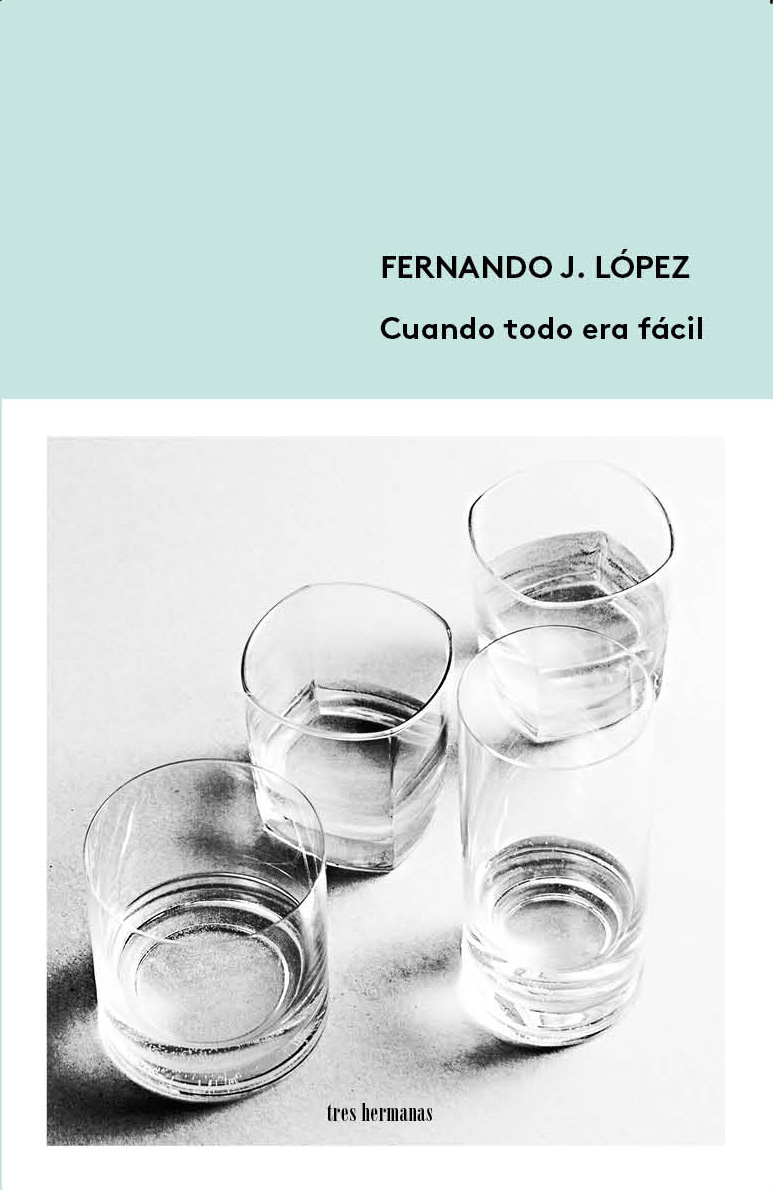

Bravo. Simplemente, bravo.
Besos,
Olga.