Ayer hablaba con mis padres -cristianos y sinceros practicantes- de la polémica de la cabalgata de Vallecas y ambos mostraban tanto su sorpresa como su tristeza por lo que hemos tenido que escuchar estos días. «Estamos más atrasados de lo que creíamos», sentenció mi padre. Y, como en tantas otras ocasiones, tuve que darle la razón. Sí, lo estamos.
No me ha sorprendido, lo confieso. A quienes llevamos años en el activismo, sea cual sea nuestra trinchera, nos consta que quedan muchas fronteras aún por cruzar. Que la visibilidad no es tan real como nos gustaría y que lo políticamente correcto sólo había ayudado a camuflar la homofobia latente que pervive en nuestra sociedad: no se fueron, solo es que han aprendido a esconderse. En especial desde que la, por entonces muy valiente, ley del matrimonio homosexual suponía un paso adelante que, además de ser imitado después en muchos países, confirmaba un avance indeleble en los derechos del colectivo LGTB.
Y quizá por eso, de entre toda la basura que hemos tenido que soportar estos días, me quedo con lo contrario. Me quedo con la gente (mucha) que se ha reído de la estrechez mental de quienes criticaban la presencia de una drag disfrazada de peluche infantil en una carroza (gracias, La Prohibida, por no echarte atrás y mantenerte en pie de paz frente a los violentos), me quedo con quienes pedían que la diversidad fuera cotidiana y real para que los niños de hoy sean los adultos tolerantes de mañana y me quedo con quienes han defendido la vida como una realidad abierta y posible, no como un lugar de exclusión y rechazo.
Las muestras de odio han sido virulentas y agrias. Desde amenazas a las integrantes de la carroza -donde, por cierto, iban niños- a insultos radiofónicos como el impresentable vómito verbal de Luis del Val en la COPE, recordándonos que para algunos los gays seguimos siendo -según dijo- «maricones de mierda». Espero que el señor del Val recuerde con vergüenza sus palabras cuando conozcamos las nuevas cifras de acoso escolar homofóbico o nos recuerden que la cifra de menores LGTB que llegan a la ideación suicida alcanza, por desgracia, un porcentaje altísimo.
Quienes afirmaban que «una drag no es cosa de niños» son los mismos que opinan que no debería haber personajes homosexuales en una película o novela infantil, los que censuran algunos de mis libros en sus centros escolares -por desgracia, este año he vivido algún nuevo ejemplo- o los que, si pudieran decir lo que realmente piensan, si pudieran dejar libre el asco irracional y la ignorancia que los corroen, dejarían claro que prefieren que no haya maestros ni profesores LGTB en las aulas. Son los que se ríen cuando alguien tiene pluma, los que se burlan cuando un niño dice que quiere una muñeca para su cumpleaños, los que siguen diciendo que no se puede llamar matrimonio a una relación homosexual o los que consideran que el hecho de que dos chicos o dos chicas nos besemos en público es «provocar». Lo triste es que, en ese grupo, también hay gente LGTB que, cada vez que salta una polémica de esta naturaleza, se sube a la carroza contraria: la de lo que se debe hacer «para no molestar», como si tuviéramos que escondernos o pedir perdón por existir, haciendo explícita una homofobia interiorizada que es, posiblemente, uno de nuestros enemigos más complejos y persistentes en la actualidad.
Pero esta violencia tampoco debería sorprendernos. Es, por desgracia, consecuencia inevitable de los logros de la propia igualdad: históricamente, cada vez que una minoría consigue hacer efectivos y visibles sus derechos es esperable que se produzca un período donde los contrarios a ese avance se muestren aún más radicales en su odio y en su cerrazón. Son menos. La ley no los ampara. Y su discurso discriminatorio ya no tiene cabida en la sociedad futura, así que su reacción es proporcional a la rabia que todo eso les provoca.
Frente a la tristeza -sentimiento que, me consta, muchos hemos sentido estos días-, prefiero quedarme con dos ideas. La primera, la confirmación de que aún nos queda mucho por hacer: tenemos que seguir educando y visibilizando. Por no hablar de la atroz realidad de la población en LGTB en más de 70 países donde gays, trans y lesbianas siguen siendo condenados a penas de cárcel e incluso de muerte. Lugares donde se sufren purgas como la que se vive en Chechenia o donde, amparados por la religión y la ley, se los somete a vejaciones inimaginables. Por ellos, por nosotros es preciso que la población LGTB nos mostremos día a día en aquellos países donde -por suerte- tenemos la suerte de poder hacerlo gracias a tanta gente que se ha jugado la vida antes que nosotros. Que seamos visibles en la familia, en el trabajo, en nuestro entorno. Con naturalidad, con verdad, sin máscaras. Es necesario seguir creando modelos de diversidad desde las aulas, desde la cultura, desde el arte. No basta con subir a las carrozas del Orgullo una vez al año, hay que subirse en esa carroza -la de ser, sin miedo, nosotras y nosotros mismos- cada día.
Y la segunda idea a la que quiero aferrarme es que, cuando ese miedo aceche, será bueno recordar que somos más. Pensar que la carroza de la diversidad está llena de gente abierta y colaboradora, porque el progreso -pese a quien pese- es imparable y hoy quien es condenado al ostracismo no es quien vive su identidad, su amor y su deseo con libertad, sino quien vomita un «maricones de mierda» o amenaza a alguien por ser diferente. En eso, está claro, sí hemos avanzado. Y si hemos llegado hasta aquí, podemos llegar mucho más lejos. Tanto como para que el insulto, la agresión, la exclusión y el miedo sean hechos del pasado. Recuerdos de otro tiempo que algunos conocemos bien y que, esperamos, no tenga cabida en un futuro donde todas las niñas y todos los niños serán, como decía el lema de la carroza, las reinas de su propia vida.













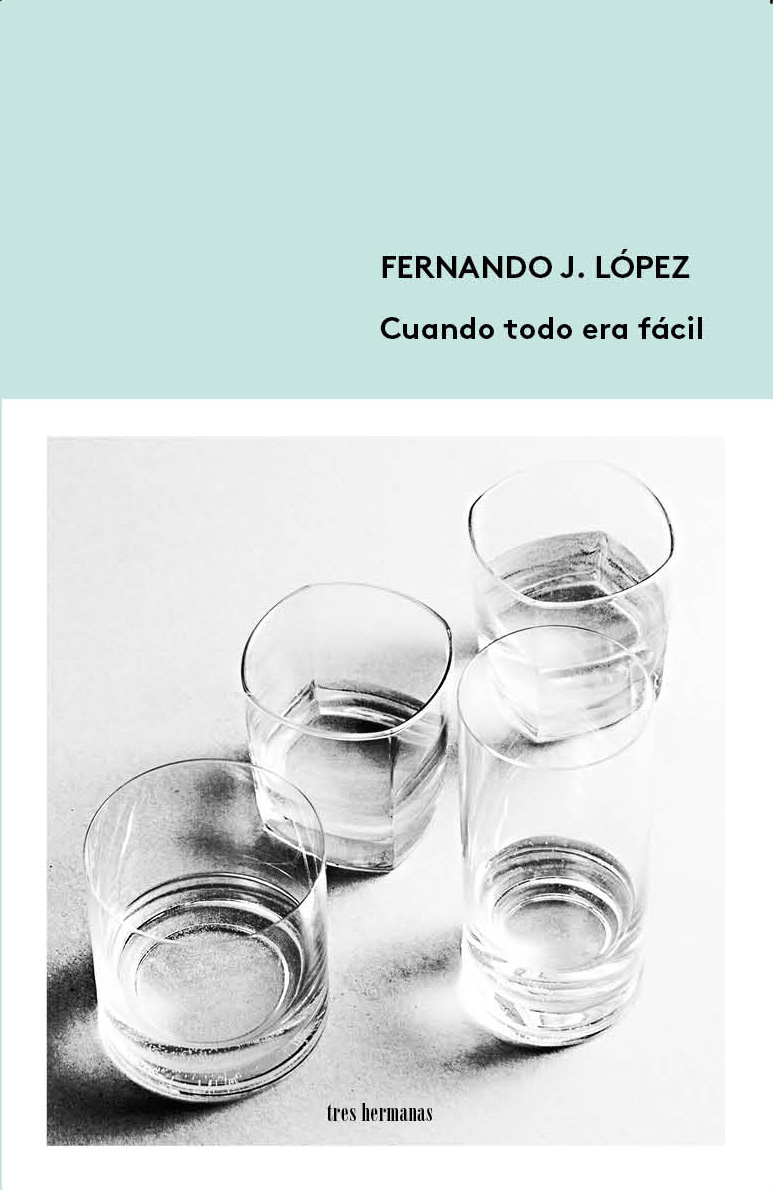

Una sociedad que vomita odio contra una drag queen en una cabalgata y calla cuando un maltratador condenado como Chiquetete hace de rey mago, tiene un grave problema. El nacionalcatolicismo es una enfermedad que tardará tres generaciones en curarse, seguiremos aplicando mddicina aunque deje secuelas.
pienso lo mismo que tu
Una vez más la hipocresía de nuestra sociedad se hace patente. La doble moral, las falsas tolerancias. Tienes razón, los intolerantes han aprendido a esconderse pero cuando algo les «provoca» saltan y arañan. Gracias porque gente inteligente como tú les pone frente a su espejo de vergüenza y nos enseña que la tolerancia y el respeto nos hace mejores. Un placer leerte.
Si el hipócrita tiene necesidad de engañarse es porque es profundamente inseguro… Eduquemos para no tener necesidad de ocultar u ocultarnos, para aceptar y aceptarnos tal como somos.Gracias, Mando, desde Camargo, Cantábrica. Deseando verte de nuevo por estas aulas.
Si el hipócrita tiene necesidad de engañarse es porque es profundamente inseguro… Eduquemos para no tener necesidad de ocultar u ocultarnos, para aceptar y aceptarnos tal como somos.Gracias, Nando, desde Camargo, Cantabria. Deseando verte de nuevo por estas aulas.