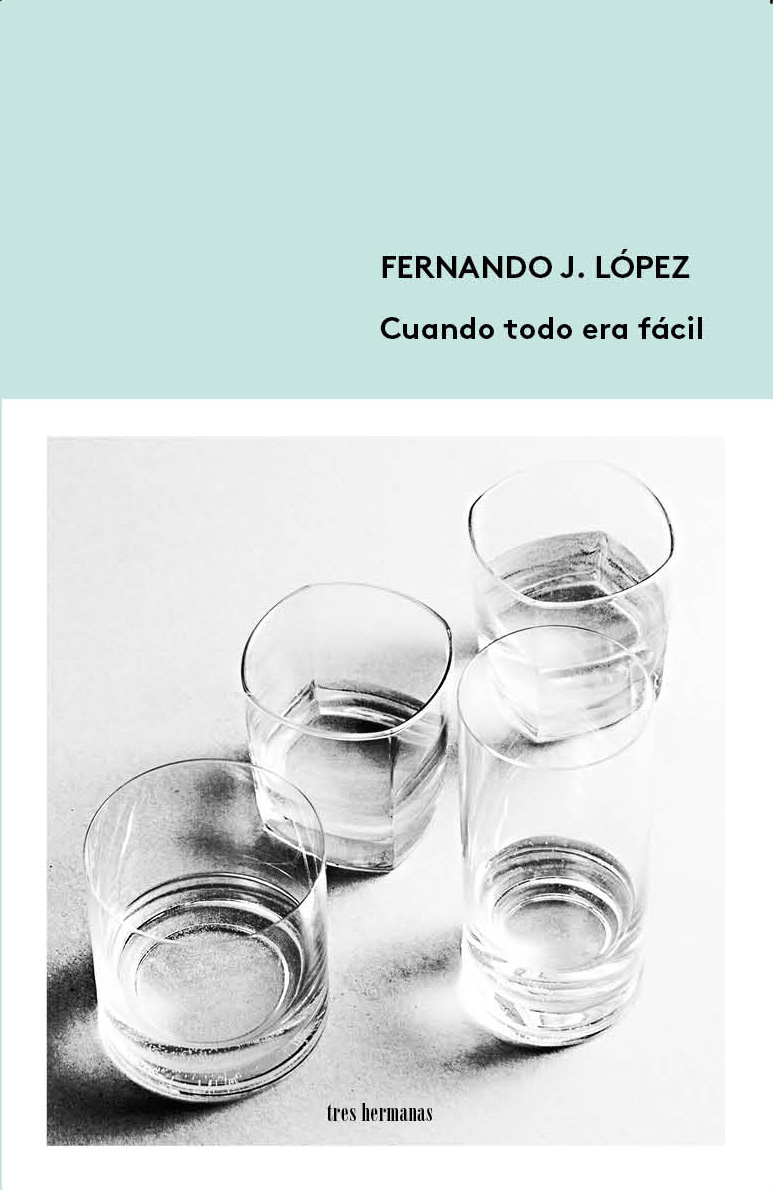Somos tan diversos como las músicas que nos construyen, las que nos han acompañado desde que tenemos memoria y hoy forman parte de nuestra memoria emocional. Podríamos intentar resumir nuestra biografía en la suma de esas notas que ahora constituyen nuestra historia y donde reconocemos cada uno de los momentos en que una de esas melodías marcó un punto de inflexión en nuestras vidas.
Los personajes de mi última novela, El sonido de los cuerpos, se buscan a través de la música. A veces se trata de melodías conscientes, a veces de ruidos no pretendidos que acaban componiendo una partitura donde sus miedos y sus deseos acaban convirtiéndose en los verdaderos protagonistas. La música que compone Mario, la música que escucha Alma, la música que toca Saúl, la música que baila Cris… Las páginas de El sonido de los cuerpos están llenas de instrumentos que suenan con la misma intensidad con que lo hacen sus cuerpos al caer sobre otros. Mujeres y hombres que constituyen la orquesta diversa y múltiple que Alma defiende: «el amor es una realidad múltiple, un concierto de decenas, de cientos, de miles de instrumentos que suenan a la vez con toda la fuerza que nos es posible. Si no se puede hacer buena música con una única nota, por qué habríamos de conseguir la felicidad desde un presupuesto tan ridículo».
La música es un lenguaje que vive en el ámbito de la polisemia, de la evocación, de esa capacidad para ser y significar de múltiples formas a un mismo tiempo. Un código que, como el de nuestras emociones, es tan universal como íntimo: a todos nos llega con la misma fuera, pero nunca con un único significado. La vida no es unívoca, ni el amor, ni el sexo, por eso la música expresa su verdad con tanta precisión, con la capacidad de sugerir cuanto se oculta tras cada una de esas palabras que no se pueden abarcar desde la palabra pero sí intuir desde la melodía. Y frente a la palabra que amenaza con convertirse en límite o en etiqueta, frente a la palabra que margina o que traza barreras y sombras, se alzan las notas que nos liberan, los pentagramas que, como los que suenan en la vida de Mario o de Alma, nos vuelven complejos y poliédricos, en nuestra identidad y en nuestra sexualidad, las notas que impiden que seamos capaces de resumirnos en un único ritmo. En una única melodía.
No es casual que en esta novela los dos narradores masculinos –Mario y Saúl- tengan oficios pertenecientes al mundo de la música. No es casual que en sus páginas se escuche el violín del segundo o las bandas sonoras cinematográficas del primero. Ni que un personaje adolescente, Diego, encuentre su identidad gracias a un tema de The Smiths. Ni que sea una canción pop de los noventa, uno de los grandes hits de Madonna, la que ofrece una de las primeras pistas relevantes en la investigación que los personajes llevan a cabo. Todo está en la música. En la que componen, en la que interpretan o en la que escuchan. En esa música que nos permite desbordarnos de pasión catártica cuando nos enfrentamos a una ópera verista, o que nos desconcierta y nos conduce la filosofía cuando nos sentamos ante Schönberg, o que nos hace fuertes ante la intolerancia cuando cantamos cualquiera de esos temas que hemos convertido en himnos de la diferencia o que nos vuelve intrascendentes y leves cuando sacamos a la estrella pop que llevamos dentro y asumimos que también somos las canciones que jamás le confesaremos a nadie o, al menos, no sin unas copas de más.
Nuestras vidas están llenas de ritmo, de repeticiones y de estribillos. Hay mucha poesía y mucha música en cuanto vivimos, aunque debamos buscar el verso tras el feísmo de lo cotidiano o la prosa del asfalto. Solo se trata de ir más allá del tópico y rechazar todo aquello que intenta limitarnos y convertirnos en seres idénticos y anodinos. El arte nos permite romper esa máscara de lo convencional y arriesgarnos a profundizar en quiénes somos y en quiénes nos gustaría llegar a ser. La música es uno de esos caminos hacia la identidad, una conexión inmediata entre lo que nos rodea y lo que nos construye, porque en ella podemos reconocer nuestros suspiros, nuestros gemidos, nuestro llanto o nuestras carcajadas. Todo lo esencial –el sexo que compartimos, la vida que nos duele, el amor que nos da esperanzas o que nos las roba- lo expresamos sin palabras. Podemos adornar la emoción con el discurso pero, al final, la expresión máxima suele ser un silencio. Un ruido. Una música.
Y es que, como piensa Alma, «el único amor que merece la pena es el que nos construye cuando no esperamos que lo haga, el que no atenta nuestra identidad porque ni siquiera es consciente de estar cambiándola.» En eso, el amor y el sexo son como la música. O quizá es más sencillo aún. Quizás es que el amor, el de verdad, es pura música.