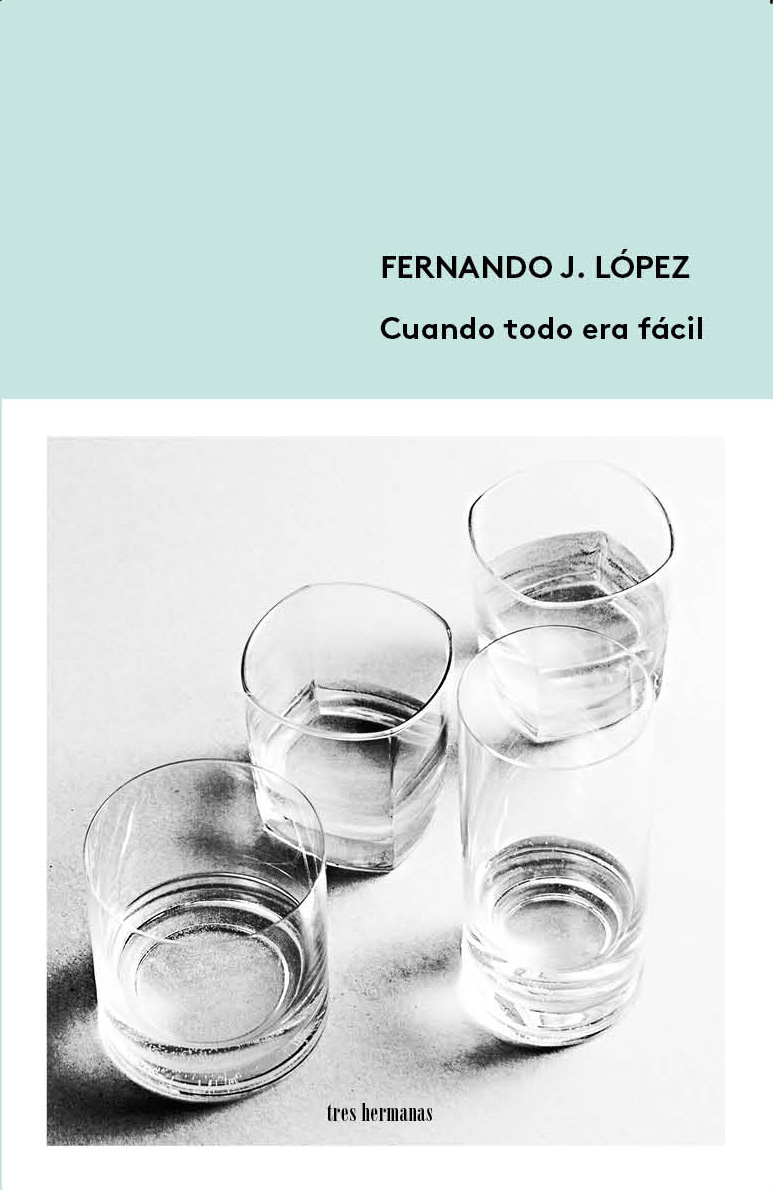En realidad, no hay solo un primer beso, sino muchos. Múltiples primeros besos que ocupan lugares diferentes en nuestra memoria. Aquel primer beso que dimos siendo muy críos cuando jugábamos a ser novios. O el primer beso que hizo que entrásemos de lleno en la adolescencia. Y el primer beso con el que iniciamos una historia de amor que quizás aún perdure. O ese otro primer beso que abre ventanas hacia pasiones imposibles o, simplemente, inoportunas. Cada cual prefiere asociar su biografía a una de esas primeras veces en un ritual memorístico que llamamos recuerdo y que, en realidad, deberíamos denominar capricho.
El mío, el primero de todos, no fue en la infancia. Ni tampoco uno de los besos heterosexuales que di en mi (emocionalmente) caótica adolescencia. Ni siquiera la primera vez que decidí besar a un tío y probar si sentía lo que esperaba -y quería- sentir. El primero -el que he decidido recordar como tal – fue el beso que tuve el valor de dar en plena calle, bajo la luz de un tímido amanecer que luchaba por abrirse camino a través de los edificios de la Gran Vía con la misma dificultad con la que aquel chico -¿cómo se llamaría?- y yo avanzábamos hacia ningún lugar tras haber compartido noche, copas y canciones inconfensables en algún bar de Chueca.
Hacía mucho que no pensaba en ese beso. En el momento en que tuve la necesidad -que no el valor: siempre he sido más de la primera que del segundo- de lanzarme contra el cuerpo de alguien a quien ahora no logro poner nombre ni mirada, pero que en su anonimia ocupa un destacado lugar simbólico en mi biografía. Porque lo importante no era aquel deseo pasajero, ni esa noche -a la que seguirían y antecedieron muchas otras similares: por qué renegar de lo diverso en esta época de aburrida corrección moral-, lo importante era esa luz que empezaba a incendiar la calle. Ese beso sin muros en medio de quienes volvían, resacosos, de sus otras madrugadas y de quienes se dirigían, algo más lúcidos, a sus trabajos y quehaceres.
Ese instante y, sobre todo, ese rincón de Madrid ha vuelto este verano a mi memoria. Quizá porque hemos tardado muchos años en ver cómo nuestra ciudad se engalanaba para celebrar con nosotros besos como aquel. Porque estamos acostumbrados a que sus fuentes cobijen victorias futbolísticas pero, hasta ahora, no se nos había permitido celebrar con la Cibeles el triunfo de la libertad. La victoria por goleada del amor. Porque claro que hay mucho por hacer, pero no está de más reconocerle a esta ciudad, a sus calles y a sus gentes, un espacio en el que muchas y muchos hemos podido ser sin miedos, sin máscaras, ser en el sentido más amplio, complejo y promisuco -en lo vivencial y en lo sexual- de la palabra.
No sé si somos conscientes de que no todo es como ese rincón de la Gran Vía que quedó idealizado en mi memoria. Ni como ese barrio de Chueca que tanto ha significado para quienes, en los 90, no podíamos ligar mediante aplicaciones de móvil y preferíamos la excusa de la música y de las copas para conocer a alguien (muchos, creo, seguimos prefiriéndolo). No sé si nos damos cuenta de que no podemos banalizar ni frivolizar una lucha de tanto tiempo y resignarnos a una visión comercial y autocomplaciente de un proceso que todavía tiene mucho por hacer. Porque no todo son esas calles. Ni esta ciudad. Ni las ciudades que se le parecen. Quedan muchos retos hacia una visibilidad total, hacia la igualdad absoluta.
Muchos pasos que caminar hasta que todos los besos se den en cualquier lugar del mundo a la hora y en el cuerpo que más nos apetezca. Porque todos tenemos derecho a elegir cuál será nuestro (caprichoso) primer beso. Y dónde y a quién decidiremos dárselo.