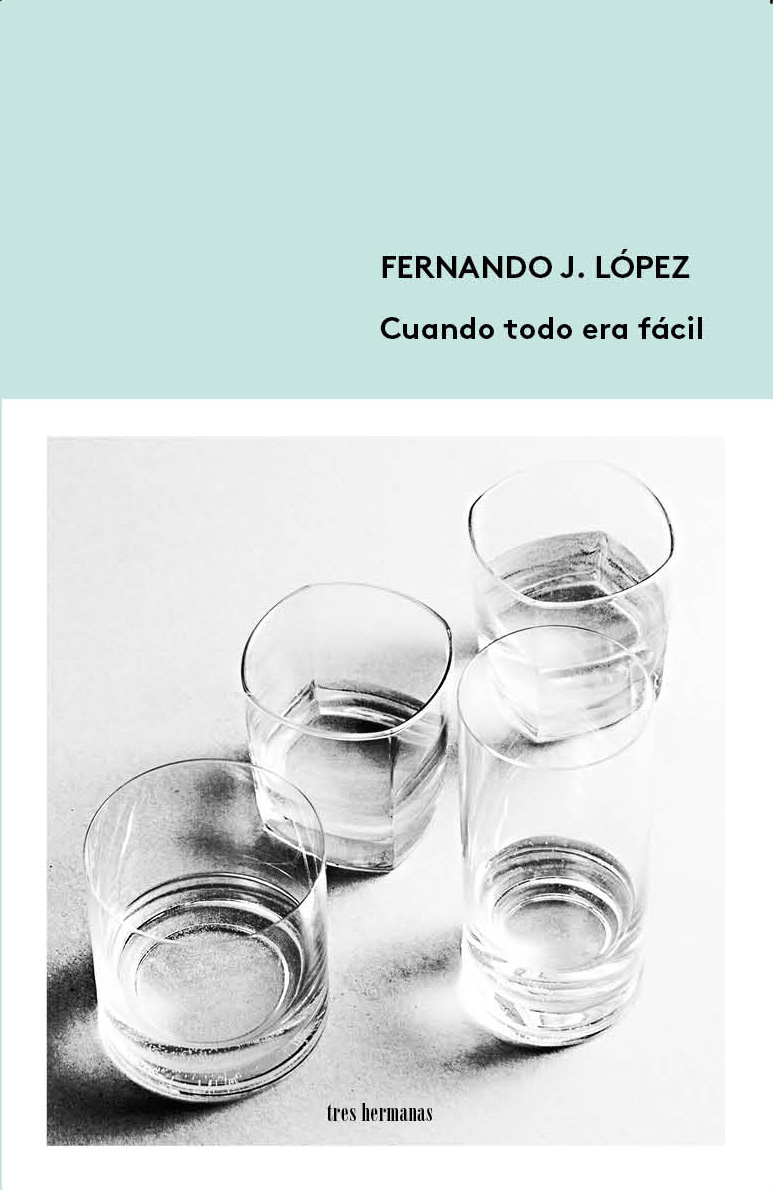Una mujer que justifica, desde el amor, los malos tratos y la violencia extrema de su marido. Un hombre que se convierte en monstruo cuando llega el veneno de la duda y de los celos. Un individuo que disfruta con el dolor ajeno y lo ejerce sin más motivo que el de su envidia.
El argumento de Otelo no puede ser más -dolorosamente- actual. Por eso, precisamente, me ha gustado tanto la propuesta que nos ofrece Eduardo Vasco -uno de los directores actuales que mejor entiende a los clásicos desde la sensibilidad de nuestro tiempo- en el Teatro Bellas Artes. Una puesta en escena que plantea juegos arriesgados e ingeniosos -como la animalización de personajes ya, de por sí, tan caricaturescos como Rodrigo- o que combina la elegancia de una meditada desnudez con la emoción de sus actores, a quienes otorga -y cómo se agradece que lo haga así- todo el protagonismo.
Vemos de este modo un Shakespeare que se desnuda de ornamentos superfluos -muy correcta y atinada la versión textual de Yolanda Pallín– y donde la palabra se pronuncia desde una verdad que nos hace reflejarnos -por mucho que no queramos hacerlo- en el mismísimo Otelo y en cuantos les rodean. Se huye del prototipo y se indaga en la humanidad del personaje, en cuáles son las grietas que permiten que la violencia se instale en él hasta convertirlo en el asesino que todos sabemos que acabará siendo. El proceso no solo está bien dirigido sino, además, magníficamente interpretado, porque Daniel Albaladejo hace una composición precisa, emocionante y llena de matices. Nos obliga a viajar con él a través de sus pesadillas y de sus miedos, desde la pasión y la ternura de las primeras escenas hasta el infierno que -magnífica esa escena de la cama en su puesta en escena- se desata en el desenlace.
No es fácil darle la réplica a un actor que, como él, devora el escenario con su carisma. Pero Eduardo Vasco cuenta con un reparto a la altura y podemos disfrutar del maquiavélico Yago de Arturo Querejeta -espléndido en su papel-, de una sincera Desdémona ejecutada sin aspavientos por Cristina Adua o de una lúcida y especialmente conmovedora Emilia que, en la piel de Lorena López, se convierte en una de las inesperadas sorpresas de esta función.
Si quieren ver un Shakespeare cargado de tópicos, retórica, vacua escenografía y aparatosa puesta en escena, no vayan al Bellas Artes.
Sin embargo, si quieren dejarse arañar por la poesía de Shakespeare gracias a una dirección inteligente y unas interpretaciones cargadas de sensibilidad y detalle, acudan cuanto antes. No se arrepentirán.