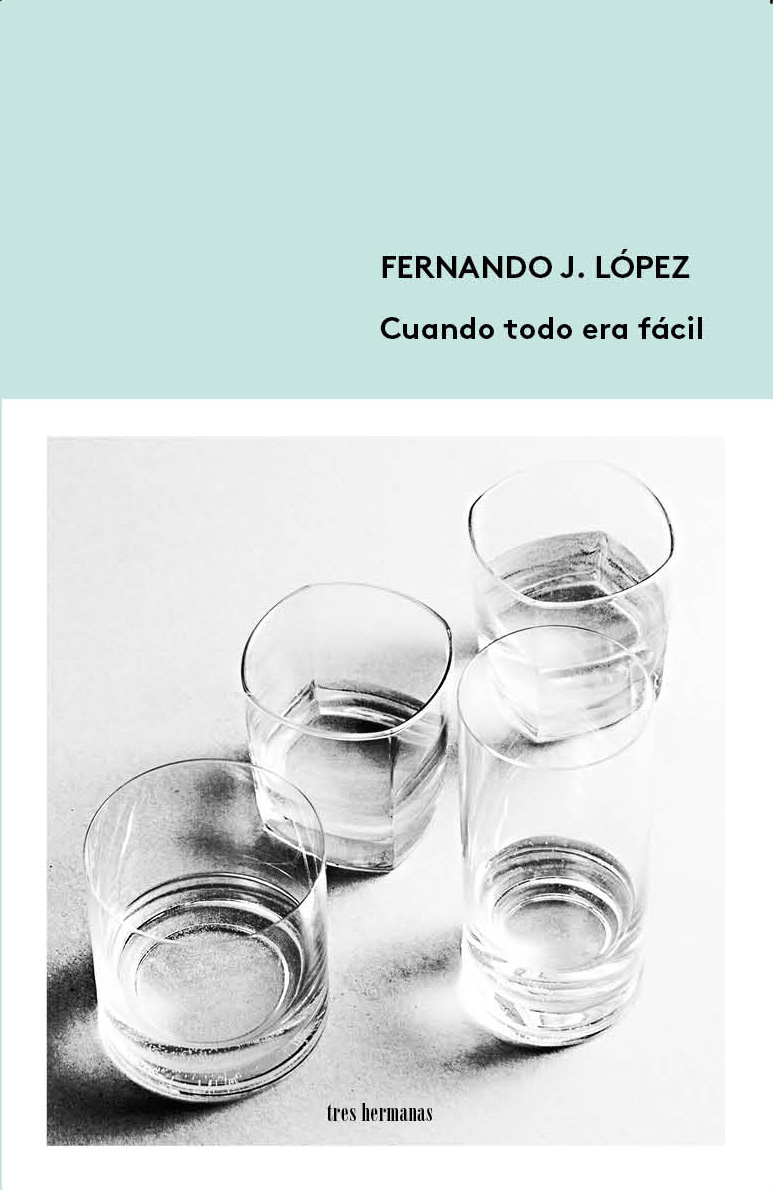Mi cumpleaños no podía ser otro día que no fuera el 28 de junio. Casualidad o no, siempre me ha hecho gracia la coincidencia con el Día del Orgullo Gay, ese que tanto asusta a Ayuntamientos como el madrileño, donde las aglomeraciones para celebrar la diversidad y la libertad les parecen que ponen en riesgo la seguridad colectiva, mientras que si esas mismas aglomeraciones se provocan para recibir Papas o equipos de fútbol no ponen en peligro a nadie. Curioso, ¿verdad?
Solo por llevarles la contraria a sus homófobas autoridades municipales ya merecería la pena celebrar el Orgullo, aunque eso no me impida necesitar ser autocrítico con un evento en el que participo y he participado, pero que no puede ni debe perder el aliento reivindicativo con el que nació. Y es que cada vez que escucho decir que el Orgullo ‘es como la nueva fiesta de Madrid’ siento que hemos olvidado su origen. Su esencia. Su valor. No me sirve de nada -ni como gay ni como ciudadano- que a todo el mundo le encante salir de fiesta durante un fin de semana -en este caso, el 5 y 6 de julio- con la excusa del Orgullo si luego van a seguir discriminando, insultando, acosando o despreciando a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en su día a día. No me sirve de nada que todos exclamemos nuestra identidad durante apenas 48 horas para después volver a la neutralidad -y la oscuridad- en nuestra vida cotidiana. No me opongo a la fiesta, pero sí me parece que quedarnos en la mercantilización del acto -¿no deberíamos, al menos, reflexionar?- lo aleja de su propósito.
Y su propósito es exigir igualdad, no tolerancia. Yo no necesito que nadie «tolere» mi forma de amar. Ni que acudan a Chueca porque les parece «divertido» o «pintoresco», como si exigir derechos fuera un show. Solo quiero que todas y todos tengamos -en cualquier lugar del mundo- los mismos derechos sin que importe con quién compartamos vida y cama. Quiero que desaparezca esa cifra vergonzante y terrible de los 77 -sí, setenta y siete- países donde se criminaliza, persigue y reprime por ley la homosexualidad. Quiero que organizaciones aberrantes como Hazte Oír sean, al igual que ciertos verborreicos obispos, acusadas y denunciadas por fomentar la violencia homófoba. Quiero que mis estudiantes -ellas, ellos- no tengan miedo a expresar su identidad sexual ni se deban enfrentar a ese «maricón» o «bollera» que con tanto desparpajo exclaman a veces compañeros y, peor aún, profesores.
Y tampoco sé, para qué negarlo, si estoy orgulloso de algo. Tengo demasiadas dudas sobre mí mismo -a todos los niveles- como para definirme a través de la palabra «orgullo». Lo que sí sé es que quiero ser, buscarme, conocerme y mostrarme. Sé que creo en la visibilidad, en que no basta con subirse a una carroza en un desfile puntual. Esa carroza hay que hacerla circular cada día. En el trabajo. En la familia. Con los amigos. En los medios de comunicación. En la cultura. Por eso en casi todos mis textos hay personajes gays (Cuando fuimos dos, La edad de la ira, La inmortalidad del cangrejo), lesbianas (Saltar sin red) o bisexuales (El sexo que sucede). Y no sé si eso es literatura gay. O literatura orgullosa. Lo que sí es que es literatura visible, porque lo que no pienso hacer -por mucho que le duela a ese sector homófobo que, cada día, se envalentona más- es ocultarme.
Por eso creo que el Orgullo puede y debe hacerse de otra manera. Porque no es una simple fiesta popular. Es una fiesta reivindicativa que ha de hacer su mensaje, popular. Y su denuncia, firme. Una denuncia que, mientras ese 77 siga en pie, es y será más que necesaria.