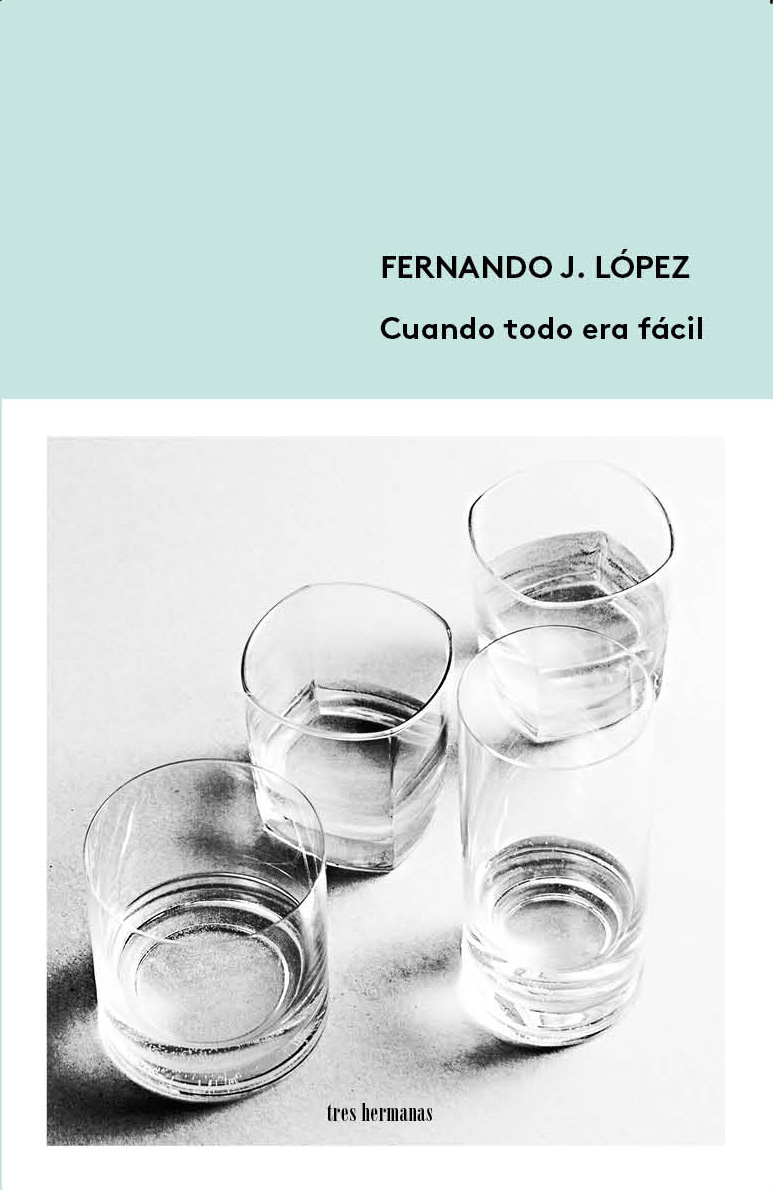Dejando a un lado sus carencias -que son muchas- y sus puntos fuertes -básicamente, el carisma de sus intérpretes y la buena selección musical, cortesía de The Proclaimers-, la película Amanece en Edimburgo adolece de un problema común en el último cine musical: el pudor de los directores a mostrar la cinta como lo que es y su esfuerzo por naturalizar una ficción que no requiere -ni admite con soltura- dicho intento.
La cámara se mueve, de este modo, en distancias excesivamente cortas -exceso de primeros y medios planos- y todas las canciones se presentan como posibles en un marco donde, por muy benévolos que seamos al firmar nuestro pacto de credibilidad con la ficción, no lo serían. Por qué, entonces, se plantea como natural que dos soldados irrumpan en una calle escocesa cantando a voz en grito y sin embargo no se concibe que dichos soldados, además, bailen y ejecuten una coreografía que vaya más allá de los tímidos amagos con los que se conforma el director. Escenas como la de la escalera, la del museo o hasta el momento del pub se conforman con pudorosos intentos de coreografías que pudieron ser y que acaban resueltas como torpones bailes de instituto.
El complejo del musical contemporáneo a la hora de exhibir coreografías es un lastre para el género, pues nos obliga a escuchar -canción tras canción- temas que no siempre aportan en exceso al guión -por supuesto, melifluo y prescindible: lástima que la película no ahonde en los vacíos de un libreto que, en temas como el del regreso de los soldados, podía haber dado mucho más- y dotan a la película -un cruce británico entre Mamma mía! y Oficial y caballero– de una solemnidad que no le beneficia en absoluto.
En este caso, pese al lastre que supone la fórmula de partir de una discografía concreta para elaborar un argumento -con sus consiguientes tópicos: ¿y si dejaran de reciclar y empezasen a componer?- y el exceso de almíbar de las tres historias de amor, destaca el buen hacer del reparto -están todos espléndidos en sus papeles-, la excelente banda sonora -pienso hacerme con ella- y los notables esfuerzos del director por hacernos olvidar su origen teatral y presentarnos una película con entidad propia. Se acusa, sin embargo, el denodado esfuerzo por hacer un Mamma mía! británico y, salvo algunos números musicales francamente logrados, el resto podrían haber formado parte de los momentos más anodinos de la última -y lamentable- temporada de Glee.
Aún así, es una película que se ve con agrado y, quizá eso vaya en el género, consigue arrastrarnos por las peripecias de los personajes gracias a una música que nos sabe llevar de la mano durante todo su metraje. Cine digno que si se hubiera liberado de ese miedo al baile, al plano general y a los planos secuencia.
Menos mal que a Gene Kelly, a Stanley Donen y a Vicent Minelli no les dio por este contemporáneo naturalismo, porque nos habríamos perdido algunas de las horas más gozosas de la historia del cine.