3 de marzo de 2014.
Madrid. Gran Vía.
5 de la mañana.
Dos heridos leves -decía la noticia– tras agresión homófoba.
Dos chicos tuvieron que ser atendidos por «pequeñas contusiones» -adjetivaba, de nuevo, la noticia- tras ser atacados por unos individuos que, sin razón alguna, se bajó de un coche al grito de «maricones».
La noticia no hablaba, sin embargo, del miedo. Ni de la rabia. Ni de la impotencia.
La noticia no decía que las «leves contusiones» eran, además, gravísimas lesiones psicológicas y morales.
La noticia no explicaba la humillación que esos dos chicos habían sufrido. Ni cómo se habrían reabierto en ellos todas esas ocasiones en las que quienes somos visibles en el día a día hemos de defender -ante cuanto homófobo nos encontramos- nuestra identidad.
La noticia solo hacía hincapié en lo anecdótico del suceso. En su levedad.
Por eso me decidí a escribir La última y nos vamos. Y eso que este año, por falta de tiempo, no tenía pensado presentar ningún texto al Maratón de Monólogos de la Asociación de Autores de Teatro. Sin embargo, la lectura de esta noticia me hizo sentir la necesidad de hacerlo. De ponerle palabras a una historia que, tras sus leves lesiones, escondía un profundo dolor. Porque no puede quedar impune la violencia. Ni el odio. Y la homofobia no es más que eso: un nombre estúpido que no designa miedo (¿se puede tener miedo al amor ajeno?), sino intolerancia, violencia e ignorancia.
Así que escribí un monólogo en el que el dolor tuviera voz. Y tuviera vida. Y tuviera recuerdos. Porque las agresiones no son cifras, ni estadísticas, son nombres y apellidos con su propio universo. Y en ese personaje volqué el dolor de ataques que recordaba en amigos cercanos. En alumnos que me pidieron consejo o ánimo. Y, cómo no, en mí mismo. Aunque era doloroso pretender escribir desde la memoria de cada una de las ocasiones en las que he tenido que hacer frente a una de esas agresiones tan leves que, según todo el mundo, ya no ocurren.
Este lunes, en el Círculo de Bellas Artes, tuve la suerte de que ese texto que era -para mí- tan importante fuera dirigido por Luis Luque e interpretado por Álex García. Y ambos -generosos y brillantes- hicieron que ese dolor anónimo se llamase Mario, que fuera estremecedor, que su historia se entendiese y saliese punzante contra quienes se atreven a juzgar la identidad ajena.
Por eso decidí que este domingo, en la Feria del Libro -donde estaré con Ediciones Antígona de 12 a 14 h., iba a entregar una copia de este texto inédito con cada ejemplar firmado del libro -teatral, también- que me lleva hasta allí, Saltar sin red. Porque necesito agradecer de algún modo la presencia en días como ese y porque es un texto que siento que tiene que seguir vivo fuera de mí. En otras manos. Bajo otras miradas. En otros lugares.
Sé que, lamentablemente, no solucionaremos con sus palabras el dolor causado, pero al menos, gritar la vileza de su origen servirá para robarle su levedad. Y, más terrible aún, su invisibilidad.







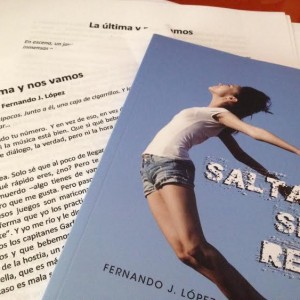





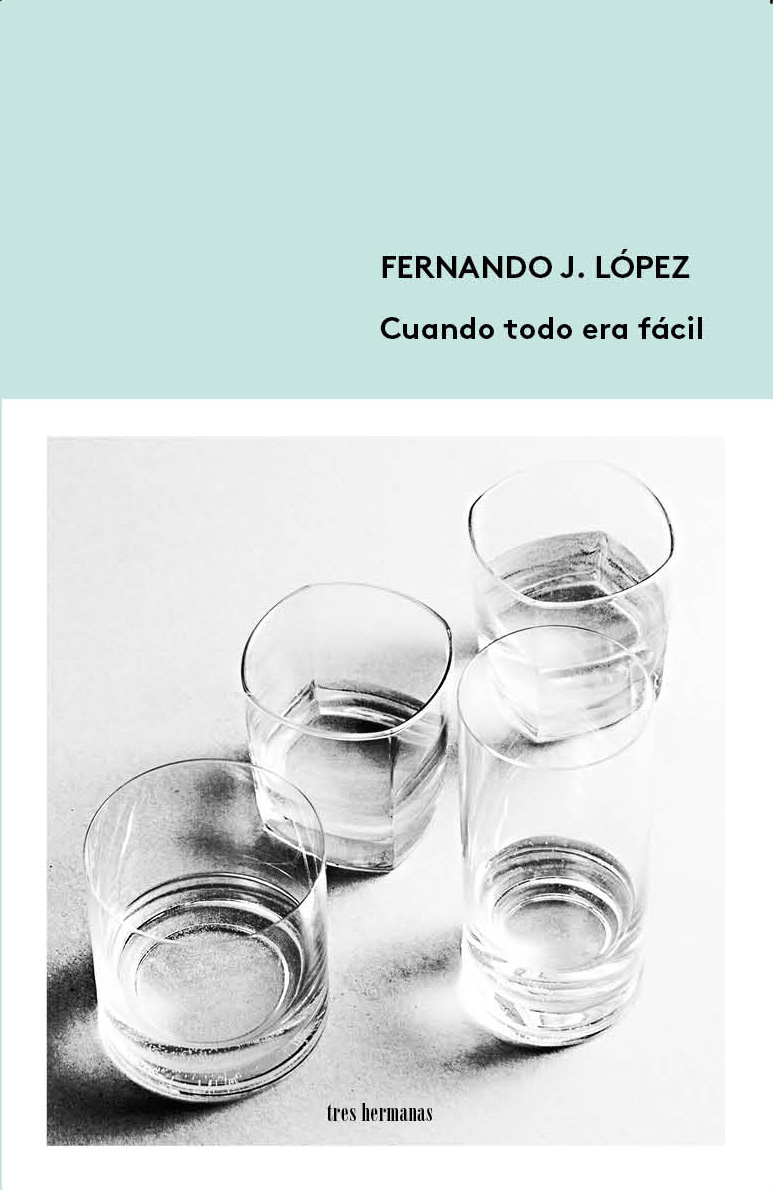

Más de una vez se rieron de mí en el colegio al grito de «¡mariquita!». Solo una persona me llamó maricón: mi tutor de 6° de EGB.
Fue el día que mi madre fue a hablar con él preocupada porque su hijo no tenía amigos. No me puedo imaginar el dolor que debe sentir una madre ante una situación así.
«Su hijo no tiene amigos porque es maricón» fue la respuesta de mi profesor. «Entonces es usted quien tiene el problema», le dijo mi madre, «sea o no mi hijo maricón, usted debería haberle enseñado a sus alumnos a respetar a los demás y educarles para que eso no sea un problema, así que es usted quien tiene el problema porque es un mal profesor».
El profesor me siguió odiando, pero a mi madre no la puedo querer más desde ese día.