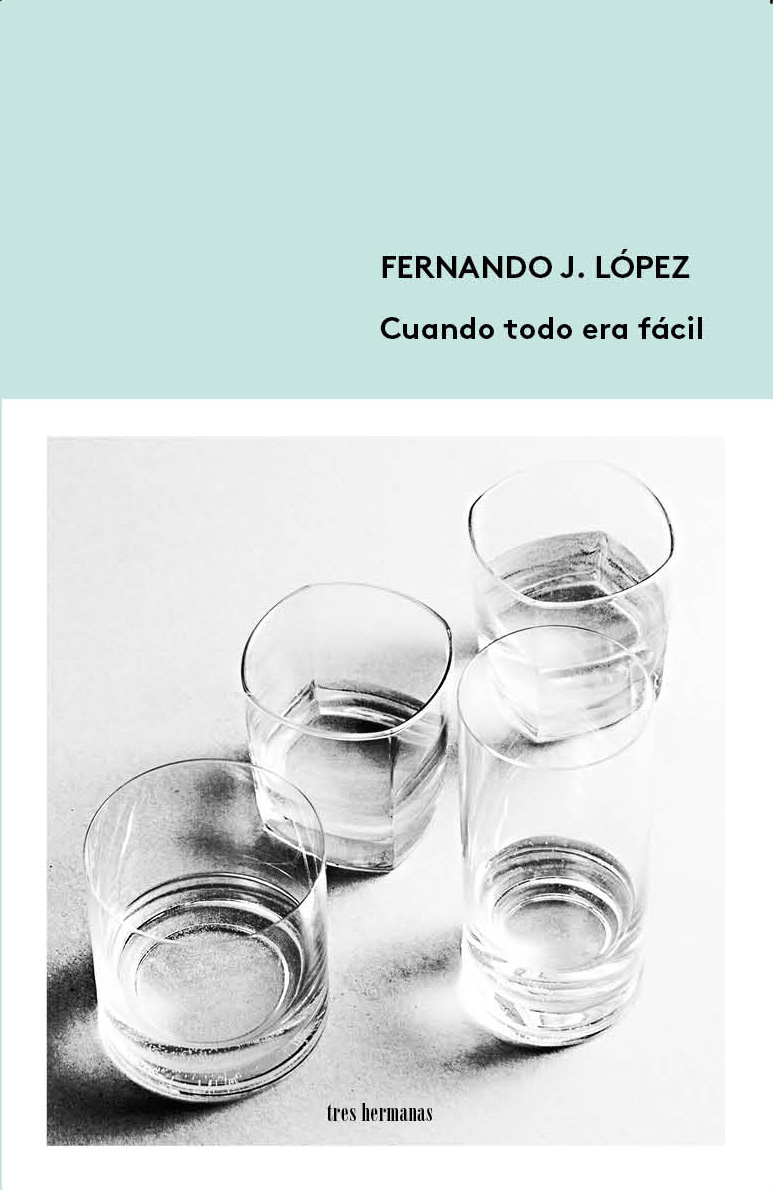El creador está condenado a la soledad. Por eso, escribe Bolaño en El policía de las ratas, la sociedad «le procura al diferente un simulacro de comprensión y afecto».
Tan áspera -y lúcida- como su afirmación es la propuesta escénica que, a partir de su relato, construye Àlex Rigola en La Abadía. Un montaje desnudo en el que, salvo los dos intérpretes, la rata y la sangre de una investigación incómoda, nada más veremos en escena. Tampoco es necesario. El teatro, a fin de cuentas, no es más que eso: un buen texto, un buen actor, una dirección que consigue sacar lo mejor de ambos.
Rigola, inteligente en sus decisiones, le cede todo el protagonismo a Bolaño. Y se agradece su humildad porque, precisamente, en eso radica la fuerza de su montaje: ha sido capaz de dotar a la palabra de tal intensidad que resulta imposible despegarse ni un solo segundo de cuanto se nos cuenta. Y los actores -espléndidos Joan Carreras y Andreu Benito-, a veces nos relatan, casi siempre interpretan, y nos sorprenden con sus múltiples registros y su capacidad para que atravesemos con ellos las oscuras alcantarillas en las que nos sumergen mientras sentimos que todo cuanto nos cuentan está sucediendo ahora y aquí, entre nosotros. O peor aún, en nosotros.
El cadáver, en primer plano. Hediondo. Molesto. Abandonado. Siempre la misma víctima y siempre diferente (¿cuántos qué, cuántos quiénes se ocultan bajo su piel?). Porque el asesinato que se ha cometido es un acto inconcebible y, por eso mismo, esperable. Las ratas no matan ratas, insisten. Pero todos sabemos que sí sucede. Que sigue sucediendo. Y que el arte es quizá la única llave que puede volver a humanizar a esas ratas a las que se (nos) ha inoculado el veneno del odio y no el de la creación. Ni el de la diferencia.
Teatro esencial, en su propuesta y en sus formas. Sin concesiones y, a la vez, hipnótico. Porque queremos saber qué más hizo Pepe el Tira. Qué papel juega en esta historia su famosa tía. Qué sucedió con el bebé asesinado… Pero como en todo buen relato policíaco, el crimen -en realidad- es un macguffin: el cebo que nos ponen autor y director para que persigamos una presa que, en realidad, solo sirve para conducirnos a un acto de introspección al que tendremos -si somos honestos- que someternos.
Lo mejor que se puede decir de esta función es que resulta imposible salir de ella sin sentir ganas de volver a leer a Bolaño o, si no se le ha leído lo suficiente, de redescubrirlo. Lo peor, que no es frecuente encontrar propuestas tan valientes como esta. Gracias a quienes nos han abierto el camino hacia los túneles, porque solo si recorremos esas alcantarillas encontraremos, quizá, la anhelada salida.