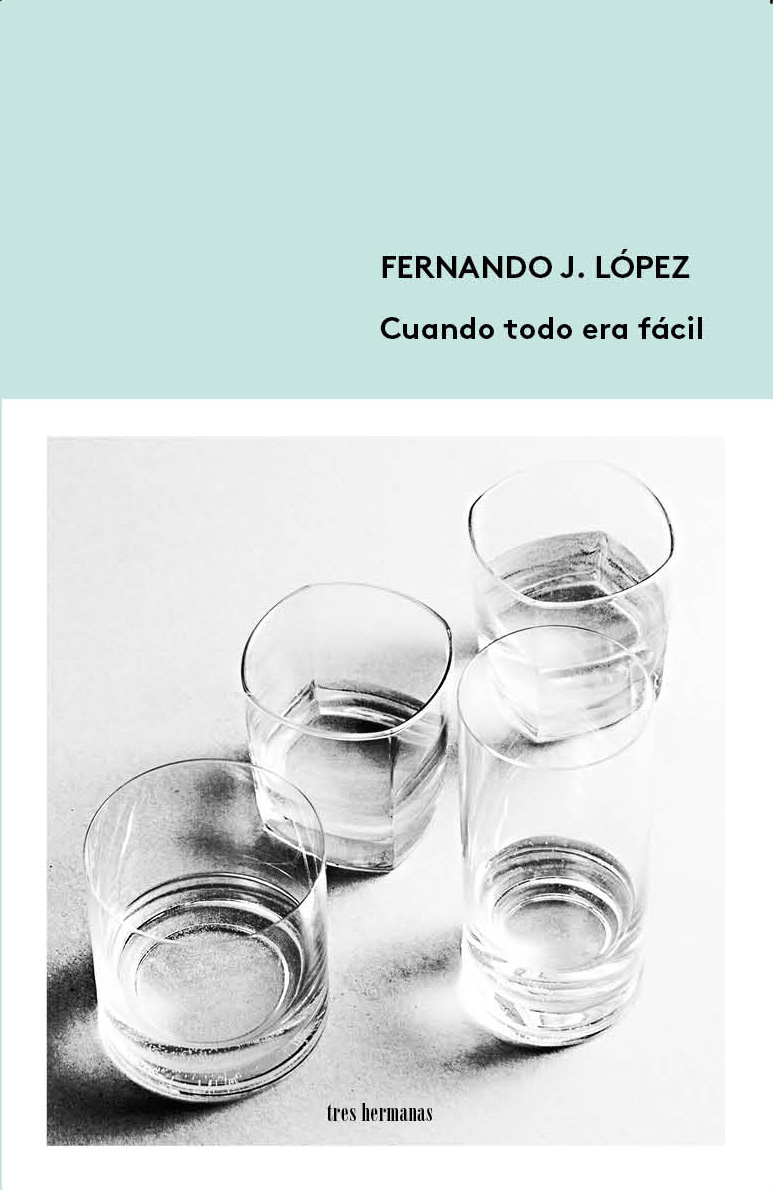Los homosexuales estamos enfermos.
Esta máxima no es una novedad, pero la iglesia -que anda desatada con tanto apoyo por parte del retropartido que nos desgobierna- no pierde ocasión para insistir en ello.
Y si no, que se lo digan al nuevo cardenal, que ha echado mano de toda la bilis acumulada por el clero durante siglos -tantas décadas quemando gente les deben de haberles dejado con mono- para hablar de nuestra forma de ser como una «deficiencia» que, en un alarde de lucidez y espíritu científico, ha compartido con la hipertensión.
Dejando a un lado este sorprendente descubrimiento médico, que prueba -una vez más- lo necesario que es que nuestros chicos estudien obligatoriamente religión para aprender cuestiones como esta, no tengo más remedio que darle la razón al cardenal. Que sí, que las lesbianas y gays somos todos unos enfermos. Evidente.
Porque hay que estar enfermo para defender nuestra forma de sentir sin que nos importe que nos puedan discriminar por ello.
Y hay que estar enfermo para luchar por la libertad de cada cual a hacer lo que quiera con su cuerpo a pesar de que la realidad siga dominada por la ignorancia, el miedo y el prejuicio en tantos países y sociedades.
Claro que estar enfermo para ser coherente con nuestro modo de vivir, de apasionarnos y de amar en un mundo en el que el cinismo y la doble moral es -y de eso, la iglesia sabe mucho- corriente moneda de cambio.
Sin duda tenemos que estar enfermos para llevar tanto tiempo peleando -generación tras generación- por conquistar derechos, por avanzar en la igualdad, por romper guetos y crear espacios de libertad y convivencia cuando sería mucho más cómodo seguir en la oscuridad, no dar la cara y acomodarse en el último cajón del armario.
No hay otra explicación más que la de que estamos enfermos para entender cómo hay tantos hombres y mujeres que se juegan la vida en lugares donde te encarcelan, torturan o asesinan por el mero hecho de amar a otra persona de tu mismo sexo.
Que sí, que ser valiente es una deficiencia, porque nos falta la cobardía y el prejuicio, no encontramos en nosotros esa ignorancia que a veces parece venir de serie y que permite juzgar la vida y la sensibilidad ajena con tanta alegría.
Así pues, negar nuestra enfermedad es una tontería. Además, todo el mundo sabe que, como afirma el cardenal, el amor solo existe ‘para la procreación’. Y punto. El sexo, el deseo, la pasión, la fascinación, el enamoramiento, la complicidad, la comprensión… Eso son minucias. Las personas no tenemos instintos sexuales. Ni instintos emocionales. Eso es absurdo. Y si no, que se lo digan a esos mismos curas, que ellos sí que saben de procrear con su sanísimo y naturalísimo celibato.
Somos enfermos porque, y ahí viene su argumento estrella, no somos naturales. Y todos sabemos que lo natural es lo correcto. Así que, en adelante, les propongo que imitemos fielmente a la naturaleza en todo. No solo en la procreación sino, ya puestos, en otras interesantes costumbres como el incesto, el asesinato e ingestión de las propias crías o, en fin, otro sinfín de esas realidades que no albergan deficiencia alguna porque han sido programadas por la voluntad divina.
En La edad de la ira, uno de sus personajes escribía «A Dios no le gusta mi forma de sentir». Según el cardenal, que -como tantos otros doctos hombres de la iglesia tiene línea directa con el mismísimo Dios, seguimos sin gustarle lo más mínimo. Así que, supongo, que no me queda otra que, desde mi incurable enfermedad, repetir la misma conclusión que obtenía en aquella novela mi personaje: «Dios, siento no gustarte, pero si somos francos, debería confesarte una cosa: a mí tampoco me gustas tú.»