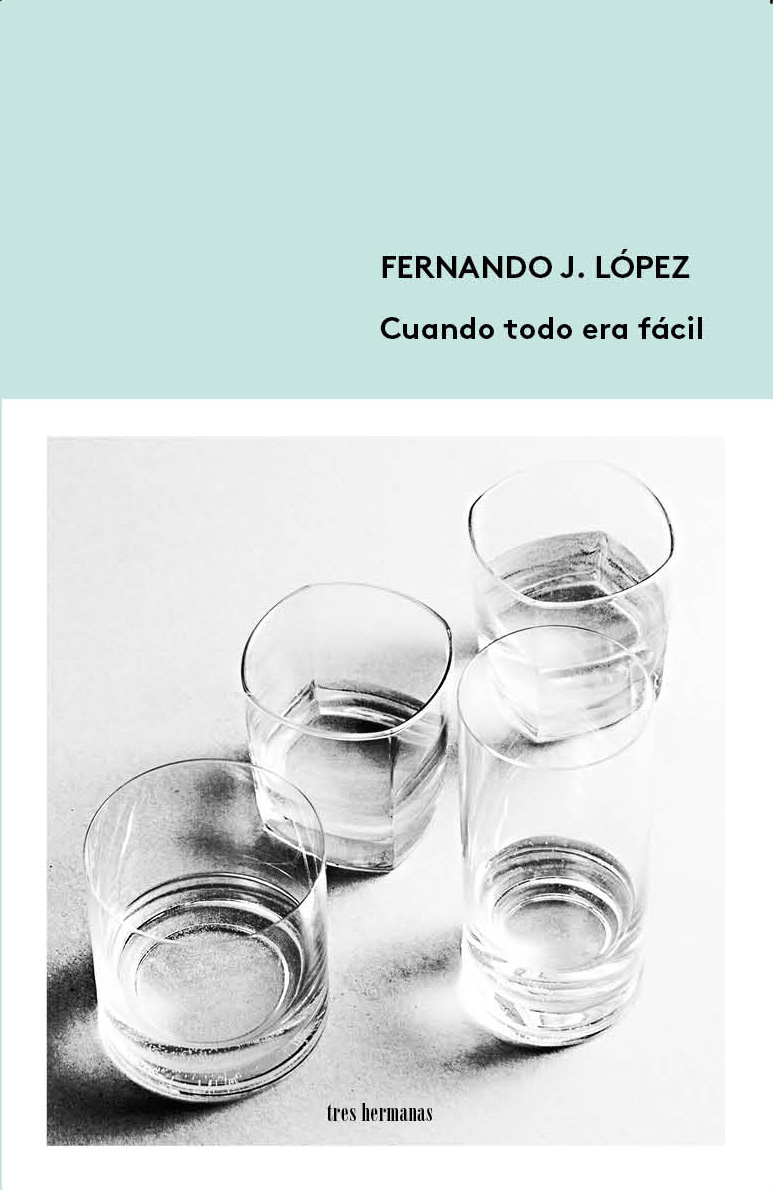«Largo y moral», así define su relato el personaje de Joe al comienzo de Nymphomaniac y, si hay algo de lo que no se puede acusar a Lars von Triers, es de habernos engañado.
En efecto, su propuesta -en la que el marketing presentaba una película y la narración nos ofrece otra muy diferente- podría servir de programa doble con Shame, otro de los ejercicios más moralistas -y sobrevalorados- del cine reciente. Historias en las que el sexo es adicción y la adicción, vacío, en una visión que olvida otras aristas de la sexualidad y donde los personajes se juzgan y autocondenan constantemente.
Admito que, una vez asumido este (fiscalizador) planteamiento, me resultó difícil entrar en la película. Buscaba en ella una exploración de nuestra pasiones -de nuestras perversiones-, no el juicio de un personaje sometido a un tribunal tan convencional y previsible. Tampoco en su forma de entender el sexo hay variedad, o búsqueda, solo una acumulación de eventos que se repiten y que se tratan de explicar con una sesión de psicoanálisis casero que se convierte en el -anodino y reiterativo- marco de la película.
Frente a los carteles e imágenes con que se nos ha bombardeado, y en los que veíamos desnudos y en posiciones eróticas a todos los miembros del reparto, aquí no nos encontramos ante una obra coral, sino ante un anodino monólogo -interrumpido por un interlocutor que, subestimando al espectador, nos explica cuanto vamos viendo y oyendo- en el que el sexo no se presenta ni con naturalidad, ni con morbo, ni con una sana dosis de excitación. El sexo aquí -como ya sucediera en Shame– no es una forma de lenguaje, sino la negación del mismo: la visión condenatoria de las acciones de Joe (por sí misma y por los demás) está muy lejos de la exploración de las posibilidades del sexo como puente (hacia los otros, hacia lo que quizá somos y no queremos ver), algo que -a su vez- se ve aún más reducido por el soliloquio que sostiene la película y que evita que nos adentremos en la sexualidad de otros personajes, tal vez, más interesantes y diversos. En definitiva, el motivo sexual se convierte en acción argumental y no en tema, por mucho que los inacabables parlamentos de Joe y su benefactor se empeñen en darle una mayor entidad a un pobre discurso.
No hay, al menos en el volumen I (veré, aunque sin demasiada expectación, el volumen II), diversidad sexual, ni juegos, ni imaginación, ni multiplicidad… Solo encontramos metáforas y símbolos que se explican a sí mismos (¿por qué esa manía de subestimar al receptor?) y que articulan un relato tan clásico como escasamente interesante. La presencia del padre y su obsesión por los árboles, la simbología de la pesca o de la música, los artificios culturales -desde Poe a Bach- que solo aportan pretenciosidad, no profundidad… Pero, sin duda, lo más insufrible -en cuanto a su estructura- es la entrevista-diálogo-confesión en la que se insertan los diversos capítulos del film y que da lugar a una voz en off explícita y cansina (tanto por lo redundante de sus palabras como por la monótona interpretación de una anodina Charlotte Gainsbourg). El espectador no tiene labor alguna que hacer ante una película argumentalmente simple y que, para colmo, viene acompañada de su propia audioguía.
Quizá sea precipitado juzgar un largometraje por sus primeras dos horas, pero lo cierto es que en ellas no he visto nada que no me hubieran contado ya y su punto de vista -tan próximo, sea o no pretendido, a la estigmatización del sexo por el peso judeocristiano- no me ha interesado lo más mínimo. Porque el sexo es mucho más que culpa y que vacío, porque estoy cansado de ver cómo se relata la promiscuidad y la indagación sexual desde planteamientos moralistas (‘Soy una mala persona’, afirma Joe una y otra vez) y porque esperaba un film realmente desprejuiciado, explícito, tórrido y valiente, no un relato confesional que, bajo sus pretensiones transgresoras, parece extraído de una timorata novela decimonónica.