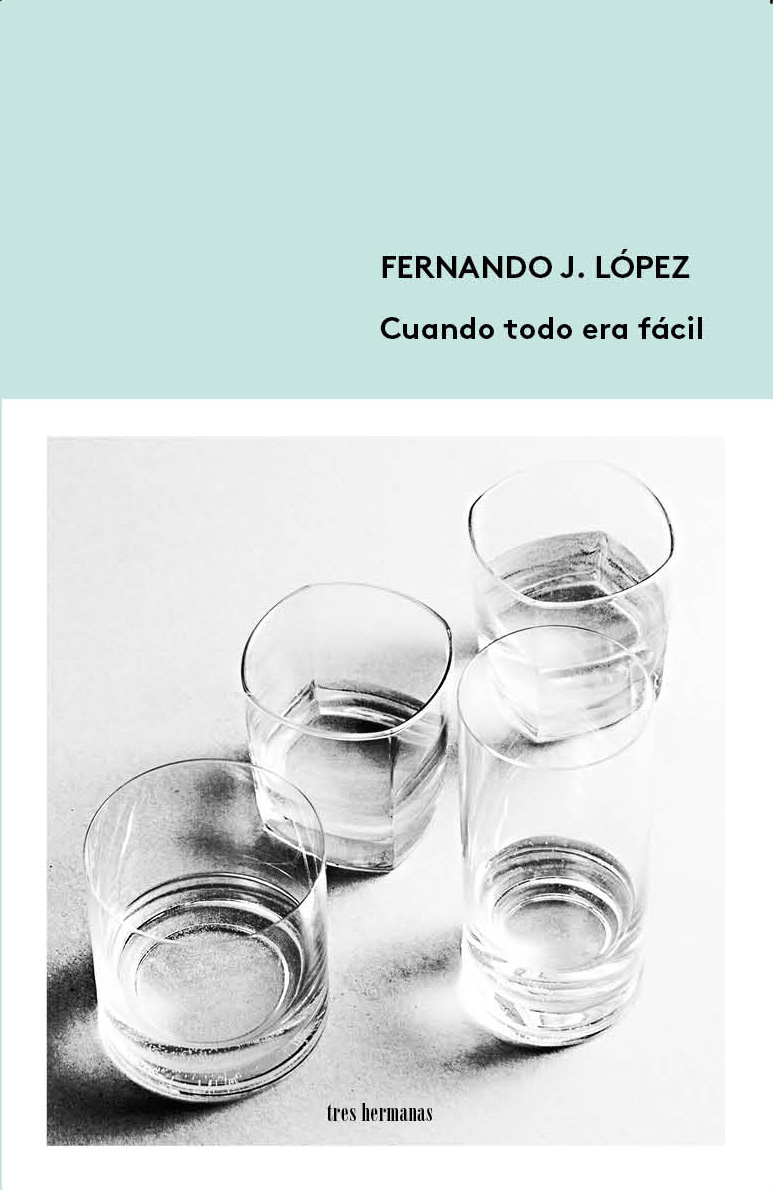Si no les gusta reírse de sí mismos, no vean El rey tuerto. Si no quieren que les hagan reflexionar -entre carcajada y carcajada- durante casi dos horas, no vean esta función. Si no están dispuestos a que les recuerden que no hay respuestas en un tiempo donde estamos a punto de ser sepultados por las preguntas, no se acerquen a este montaje.
Si, por el contrario, están hartos de ver funciones que no les hablan de quiénes somos, de qué nos pasa y de dónde estamos, no dejen de ir a la sala Mirador para dejarse llevar por una propuesta en la que sus mínimos excesos -algún pasaje un tanto discursivo, algún pequeño borrón melodramático- se diluyen en la necesidad de su tema y en el trabajo -magnífico- de interpretación y dirección.
Marc Crehuet saca lo mejor de su propio texto y consigue que sus personajes sean tan caricaturescos como reales. No resulta fácil hacer humor negro sin apenas distancia temporal entre lo que se cuenta y el momento en que está siendo contado, así que tiene doble mérito que seamos capaces de reírnos de la tragedia de un manifestante que ha perdido un ojo a causa de la violencia policial. A priori, resulta difícil encontrarle la gracia y, sin embargo, el humor nace de donde ha nacido siempre la auténtica c0media: del horror, del absurdo, de la desolación ante la estupidez y el egoísmo.
Ya desde sus orígenes la comedia ha sido siempre un género revolucionario. Hay quien la pervierte, por supuesto, quien nos hace creer que comedia es sonreír amablemente ante conflictos que nos nos revuelven -ni las emociones ni las ideas-, pero hay quien, como Marc Crehuet, prefiere la línea del pacifismo de Aristófanes, del compromiso de Brecht, de la desolación de Beckett o de la trasngresión de Darío Fo. Nuevas voces -gracias a la sala Mirador por ser un lugar de referencia para quienes escribimos teatro hoy- que se atreven a mirar el ahora y a darle una voz que necesitamos -nos guste o no- escuchar.
Pero su propuesta habría corrido el riesgo de convertirse en un (atrevido) salto al vacío sin un reparto magnífico y compenetrado. Unos actores en estado de gracia, en especial el cuarteto protagonista, que tan pronto humanizan como desvirtualizan sus personajes en un juego interpretativo que no baja la guardia en ningún momento. A veces máscaras, a veces personas, tan duales como cualquiera de nosotros, tan ridículos como nuestras debilidades, tan incoherentes como nuestros propios mensajes cuando caemos en el dogmatismo -el maniqueísta universo del bien y el mal- al que nos arrastra nuestro tiempo.
Y es que, aunque queramos creer que hay buenos y malos, la función se empeña en decirnos lo contrario. Y se ríe de la violencia y de la brutalidad con la misma saña con la que se burla de lo pueril de nuestras acciones de cambio. Firmas en Change.org Vs. pelotas de goma. Pancartas y cánticos corales Vs. contenedores quemados y ojos que revientan. Nada funciona. Nada tiene sentido. Nada se resuelve. Pero los espectadores no podemos evitar reírnos al vernos reflejados en ese espejo de la impotencia que es el escenario de esta función. Un lugar en el que solo habría reducido la presencia del personaje del político, un hilo conductor que -pese a las buenas ideas de puesta en escena- aporta una obviedad verbal innecesaria a una obra en la que domina -por lo demás- la sutileza y la inteligencia.
El final, sin embargo, acaba por reconciliar al más escéptico de los espectadores. Porque la ruptura de esa cuarta pared no es solo un homenaje brechtiano. Es un acto de lógica. Y de coherencia. Una versión angustiada y 2.0 de ese ‘Nadie es perfecto’ de Billy Wilder que pronuncia aquí una inmensa -y muy emotiva- Betsy Túrnez. Porque son (somos) personas, porque estamos creando sin saber muy bien qué, porque tampoco sabemos a qué curso de revolución o cambio o construcción apuntarnos, porque se nos ha acabado la nuez moscada y se avecinan tiempos de austeridad y violencia, tiempos en los que todos vemos con un solo ojo, exactamente igual que el personaje encarnado con entrañable precisión por Miki Esparbé.
Un juego de reflejos perversos donde destaca la figura grotesca de David, el policía. Un personaje que se engrandece con la interpretación de Alain Hernández, un auténtico monstruo escénico que consigue que su cuerpo sea todo un prodigio de expresión en cada escena -cada segundo- de la función. Su trabajo es uno de esos ejemplos en los que un actor no solo encarna sino que, más aún, mejora un texto, porque consigue que hagamos con él un viaje que, en alguno de sus tramos, atraviesa aguas -argumentales- un poco inseguras. Pero, aún así, lo hacemos, porque queremos saber hacia dónde va, porque su energía llena el escenario, porque su historia -¿cómica?- es el chiste burdo de nuestro tiempo. El gran chiste en el que alguien se ríe de otro alguien. Y el primer alguien, el que se está riendo, nunca somos nosotros.
Tienen todavía una semana por delante, así que háganme caso y corran a verla. No se arrepentirán.