Mi última novela, La inmortalidad del cangrejo, está ambientada en 2001. Transcurre en un Madrid doce años anterior al actual y, sin embargo, nuestro presente cada vez se parece más al que se describe en esas páginas.
El mérito no es mío. No se trata de que tuviera ningún tipo de visión profética, sino del empeño de nuestro gobierno en devolvernos a un pasado que creíamos haber superado tiempo atrás.
Así que, en esta versión cangrejil de la Historia, nos devuelven a un tiempo de discriminación, de desigualdades y de cruces sobre las puertas de aquellos que piensan diferente. Solo nos queda restaurar la Inquisición -aunque seguro que el resucitado «equipo Urdaci» ya anda en ello: si no fuera por la omnipresencia de mi móvil juraría que vivo en los 90- para que el viaje en el tiempo sea un hecho.
Leyes educativas que borran cualquier atisbo de cuestión integradora o inclusiva. Leyes y reformas judiciales que ahondan en la discriminación de la mujer y en la merma de sus derechos. Estériles debates que persiguen demonizar a gays, lesbianas y transexuales y convertir la homofobia de Ayuntamientos como el presidido por Ana Botella en la norma de una sociedad que hace tiempo que dejó atrás esos (ignorantes) temores.
El siglo XXI debió comenzar de otra manera. Pero lo hizo estrellándose contra las esperanzas de quienes esperábamos que no se repitiesen los errores del siglo anterior. Nosotros, gracias a quienes hoy ostentan el poder, no solo estamos repitiendo esos fallos, sino -peor aún- instalándonos de nuevo en ellos. Resucitando debates ya cerrados (solo nos falta ilegalizar el divorcio, pero ya llegará) y convirtiendo la actualidad en un mal remedo de los primeros años 80 donde, sin movida con la que desquitarnos, nos limitamos a pelear por derechos que habíamos conquistados y que ahora -gracias, Gallardón; gracias, Mato- pretenden de nuevo arrebatarnos.
De momento, ya han conseguido resucitar la desigualdad como eje básico de relación social. Desigualdad que solo se borra en un único y terrible matiz: en sus manos, somos todos cangrejos.













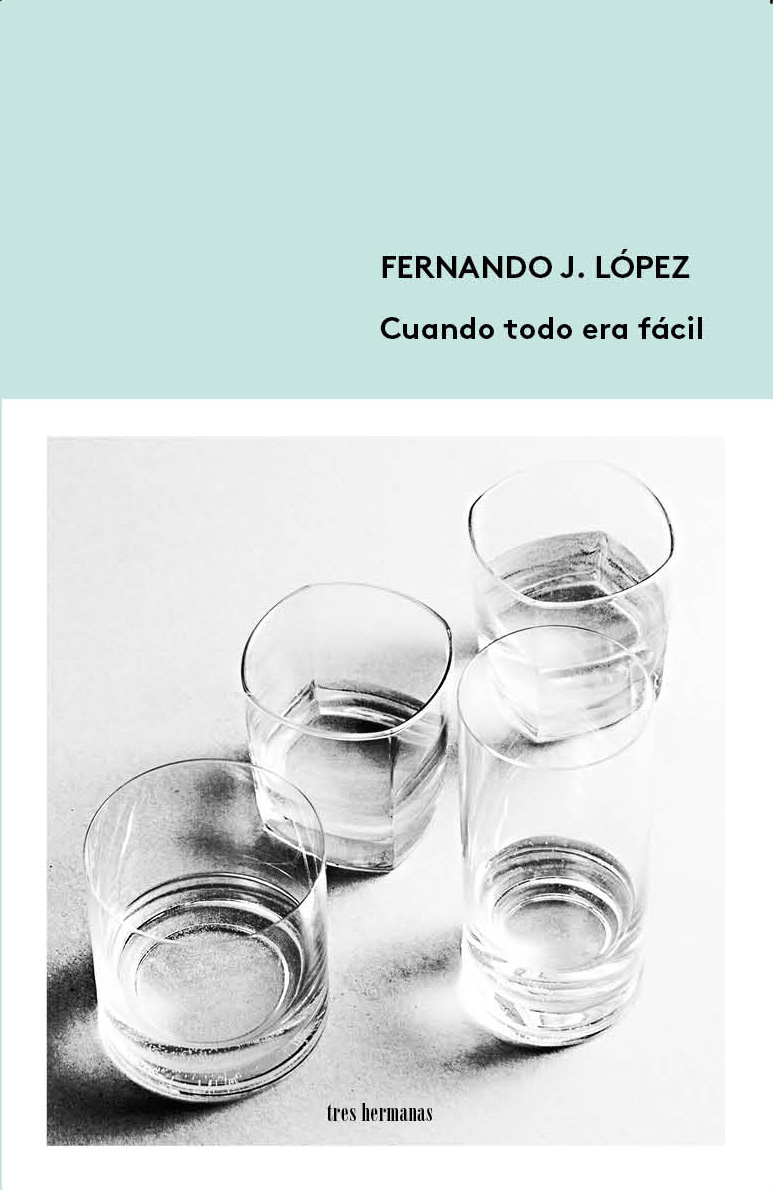

Qué terrible realidad muestran tus palabras. ¿Hasta dónde van a llegar? Visto lo visto, creo que no tienen tope. Y eso, asusta.
Un beso,
Olga.