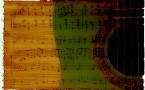Por @SilviaP3
Cada día es lo mismo. Navegas en internet y te tropiezas la misma palabra, una y otra vez, en cada red social; en cada cartel con aforismos más o menos acertados; en cada artículo de coaching, esa moda más de marketing que psicológica. Enciendes el televisor y ahí están los anuncios, haciendo llamadas a la felicidad; vendiendo a través de objetos la promesa de conseguirla; escuchando los comentarios de los adalides de las nuevas tendencias; culpando de su situación a aquellos que, en determinado momento, se sienten tristes o dolidos o abatidos por el mundo, como si esos instantes no fueran necesarios para retomar fuerzas, como si uno tuviera que sentirse culpable por no alcanzar los parámetros imposibles que una sociedad le impone, por estar vivo.
Nunca jamás la palabra «felicidad» fue tan vilipendiada como ahora. Nunca fue tan menospreciada, tan infravalorada. Se utiliza de tal forma que pocos comprenden su significado. La parte filosófica de la misma se ha perdido en aras del hedonismo, del individualismo y de un egoísmo que alimenta el propio estado de las cosas que, aún encima, todos esos que la explotan dicen pretender destruir.
La felicidad se ha pervertido e infantilizado. Un adulto satisfecho con su vida, seguramente, le recordará que la felicidad completa no existe. Un ser equilibrado, generoso y empático que está en el mundo viviendo plenamente, que se entrega a los suyos desinteresadamente y que se come a bocados la vida, le dirá que la felicidad completa no existe porque valorará realmente los instantes felices, esos que sí se cruzan en nuestro camino, esos que sí podemos disfrutar al cien por cien, compartir con los nuestros y regalar a los otros.
Seguramente, venda más el uso de la palabra «felicidad» en este mundo que, en ocasiones, asemeja adolescente, que el de otras expresiones más realistas, más sinceras, y no por ello de menor valor, como el bienestar interior, la armonía, el equilibrio… Pero estos últimos términos no están relacionados con lo que uno posee o con lo que los otros ven. No tienen nada que ver con la escala de valores de la sociedad que uno habita, sino que dependen de nuestra conciencia, de nuestras decisiones, de la capacidad de sentirnos orgullosos de nosotros mismos y de poder mirarnos al espejo sin avergonzarnos de quiénes somos. Aunque haya gente que precisamente para no afrontar eso, se agarre a todo lo sensorial, evitando así mirar hacia adentro.
Los publicistas no te van a decir que, si te encuentras satisfecho con tu vida, vas a ser igual de feliz con una colonia que con un perfume caro; no te van a decir que si eres honesto, seguro y encantador, vas a resultar tanto o más atractivo que si tienes una berlina de lujo; no te van a decir que si te encuentras mal y aborreces tu vida, poco importa que te vayas de viaje a las Seychelles, porque tus frustraciones viajarán contigo, o que cuando regreses, los problemas seguirán esperándote en tu residencia.
La publicidad es lo que es. Siempre ha sido así, y seguramente sea fiel reflejo del estado de la sociedad en la que nos encontramos. Los publicistas no tienen la culpa. Las personas que compran esas historias sí que actúan como cómplices de las mismas. Y es muy fácil que cualquiera de nosotros caiga presa de ese embrujo visual cuando está mal o débil psicológicamente, o que un día, baje la guardia y en su subconsciente se almacenen una serie de mensajes subliminales que, de otra forma, dificilmente, hubiera tenido.
En este lugar en el que todo se compra y se vende, pretenden hacernos creer que también podemos adquirir sentimientos con dinero, pero no es verdad. Hay cosas que no tienen precio. Hay cosas que no pueden forzarse. Puede comprarse la ilusión de tenerlas, pero no deja de ser pura ficción. Hay personas que pagan por amor, por deseo o por amistad, pero son emociones falsas; pagan porque el entorno finja lo que no osan conseguir de otra forma, lo que no es camino fácil, lo que llega después de tiempo, sinceridad y esfuerzo; y lo peor es que, si tienen la suerte de que lo real se cruce en su camino, tal vez, tan acostumbrados estén a ese otro juego, que se aterroricen de lo que sienten y no tengan el valor de emprender esa nueva senda, seguramente, lo que emprendan es la huida.
Pero no sólo es internet, no sólo es la televisión. Es frecuente estar en una charla cualquiera y escuchar esa manida frase que ha corrido como la pólvora en los últimos años: ¡Hay que ser feliz!
Ser feliz. No te hablan de «sentirse felices» o «estar bien», ni siquiera suelen decir «estar felices», te hablan de «ser». Cualquiera diría que es un imperativo, una obligación, o que pretenden alargar en el tiempo un estado imposible de mantener en una vida en constante cambio, en el que todo son ciclos que comienzan y acaban, en el que las lágrimas son inseparables de las risas, en el que la vida es la otra cara de la muerte, en el que el dolor posterior es el precio que hay que pagar por la dicha.
Y lo peor de todo es cuando la utilización de esa frase se realiza para justificar la ley del mínimo esfuerzo. Cuando una situación, ya sea personal, laboral o familiar, no les hace felices, la abandonan a la primera de cambio. No existe la lucha, la motivación de intentar mejorarla antes de renunciar; no existe la lealtad hacia los otros, la oportunidad de ser consciente de un problema para solventarlo y convertir esa situación, precisamente, en una ocasión propicia. Quien tira la toalla en el minuto uno, en cualquier situación de su vida, sólo se encuentra motivado por un egocentrismo que se retroalimenta.
Lo que no saben aquellos que así actúan es que los que, por el contrario, sólo abandonan cuando son conscientes de que no hay nada que hacer, pueden seguir su vida sintiéndose satisfechos, sabiendo que van a seguir gozando de instantes de felicidad plena; porque los que a la mínima se dejan guiar por esa autocomplacencia de una felicidad manida, engañosa y torticera, acumulan a lo largo de su existencia tales dosis de frustración, al ser conscientes de que no han hecho todo lo que podían y que han renunciado por oropeles e instantes efímeros de placer a tantas cosas, que terminan condenándose ellos mismos a vivir siempre atormentados, preguntándose qué habría pasado. Vivir con los interrogantes provocados por ser consciente de que se ha sido cobarde conduce, para soportarlo, a negarse a sí mismo.
Así que, por favor, cuando hagan algo, cuando actúen de forma dañina, intencionadamente o no, para con los otros, asuman lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y no perviertan la palabra felicidad para usarla como coartada de una actuación que reconocen deplorable.
Y aquellos otros que anhelan la felicidad como la solución a todos sus males, miren hacia adentro; porque si ahí no existe serenidad, si aún no son capaces de pasar una tarde en silencio a solas con ustedes mismos, pensando que aquellos que se han ido y que nunca volverán estarían orgullosos de ver en qué personas se han convertido; si todavía no han sido capaces de reconciliarse con su pasado ni de mirarse con cariño a un espejo, olvídenlo. Sepan que no van encontrar la felicidad nunca, por más que cambien las circunstancias del exterior. Tal vez, es hora de asumir que están errando la senda; porque, aunque no lo veamos, siempre hay otro camino.