“Cuantos más puñetazos das, más puñetazos recibes”. Es el titular de la entrevista a Richard Ford, que leí hace unos días y que publicó el diario ABC a propósito de la presentación de “Canadá”, la última novela del escritor. La frase, automáticamente, me trajo a la memoria los días de colegio en los que mi mejor defensa consistía en la ausencia de ataque, sobre todo hacia quien me doblaba en peso y tamaño. Siempre he rehuido los enfrentamientos. No me manejo bien en ellos ni siento la necesidad de convencer al contrario de mis ideas y creencias. Rectifico: a veces sí tengo esa necesidad pero siempre intuyo que no lo haré de la manera más conveniente. Así que, al contrario de Ford, no di muchos puñetazos. Al menos, físicos. En esto no coincido con él. En cambio, sí comparto lo que describe como “una incapacidad congénita para arreglar las cosas, pero no para romperlas”. Y es que, en las pocas ocasiones en las que el presunto oponente me ha pillado con la guardia baja y he entrado al trapo, no sé dar marcha atrás, no sé rectificar, lo que me lleva, inevitablemente, a la ruptura. Cuando ocurre, algo parecido a la adrenalina me recorre las entrañas, con cierta pérdida del control de mis palabras, sobre todo si creo que no se respetan mis opiniones, se me trata injustamente o no se me entiende bien. Y entonces, ataco sin piedad. El resultado es un desastre porque el enfrentamiento más nimio, para mí, puede terminar con una ruptura irrevocable, porque, al final, lo que gana peso, en el acaloramiento de la discusión, es la actitud del otro, olvidándome de que lo que provocó esa actitud quizá fue la mayor de las nimiedades.
He perdido tanto por tan poco, que con el paso de los años, como decía, he aprendido a huir con gusto de estos episodios de enfrentamiento. A grandes males, grandes remedios. Considero que si no llevo la contraria y me quedo calladita puedo evitar hacer daño a personas que aprecio, ahorrándoles la exposición a mi carácter duro e implacable, pero la consecuencia de este miedo a mi incapacidad para manejar las situaciones de enfrentamiento, me ha llevado a evitarlas por costumbre. Al final, el resultado es igual de desastroso: ahora, si el interlocutor que tengo enfrente no forma parte de mi círculo más íntimo, casi nunca digo lo que pienso.
No sé si les pasaría lo mismo a dos de los personajes de Ford en “Canadá”: una pareja formada por un militar retirado y atractivo y una maestra menuda y sensible que se convierten, contra todo pronóstico, en atracadores de un banco. De entrada, lo primero que se me pasa por la cabeza es, ¿expresarían estas personas lo que realmente pensaban? Seguramente, no. De ahí la sorpresa que producen sus comportamientos –espero no convertirme en atracadora de bancos y sorprenderme a mí misma-, aunque ya lo advierte Ford en la misma entrevista. “No hay un límite preciso entre ser un criminal y no serlo. Eso puede cambiar en un instante”, asegura. Cualquiera, en cuestión de segundos, puede dar un salto al vacío. Una locura momentánea, un momento de desesperación, un giro inesperado en la vida… y todo cambia, de repente. La historia de “Canadá” es la de los hijos mellizos de esta pareja y el camino que deben emprender después de que sus padres hayan sido encarcelados. Una historia interesante que comienza con una frase que invita a seguir leyendo: “Primero contaré lo del atraco que cometieron nuestros padres…”



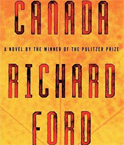







Me ha encantado Inma y con el paso de los años yo cada vez mas me aparto de la confrontación, no me hace feliz para nada discutir ni aún ganando.