Decía Zambrano que la vida humana es siempre esclava de algo. El acontecer de infamia y horror de la esclavitud, bajo un riguroso examen, revela una circunstancia que deja ver uno de los caracteres esenciales más terribles, pero también, más intrínseco de lo humano. El alma ancestral que nos muestran las religiones de Oriente y el alma griega -antes de que comenzara la filosofía, antes de que el hombre tomara conciencia de su propia existencia, de su Ser, y lograra un distanciamiento del mundo[1]-, estaban sumidas en la esclavitud: el mundo, para ellos, estaba lleno de dioses, de ángeles y demonios, «de sentido». Se creía que todo estaba penetrado de almas: los objetos, desde los más triviales a los más nobles, estaban habitados. Esa esclavitud a los dioses tocó a su fin con el comienzo de la Razón, pero, el alma humana, según explica la filósofa malagueña, siempre ha sido esclava de sus ideas y no desea otra cosa, y esa esclavitud se funda en la confianza. Una confianza que permanece en nuestro interior, bajo las creencias y aun bajo la duda, bajo la inquietud o en la quietud misma. Confianza en nada y en todo: “Confianza originaria que ha nacido con nosotros como si fuese el sustrato primero de nuestro ser”. Y aunque esta confianza esté encomendada a las creencias, que son su receptáculo, depósito o concreción, no depende de ellas. Al contrario, cualquier creencia se alza sobre este tesoro de confianza ingénita, sobre esta inocencia primera, virginidad del alma: «El ser humano es constitutivamente crédulo», escribía Ortega y Gasset en su libro Ideas y Creencias. Y así, en el fondo de todo aun de la duda misma, se halla silenciosa, inagotable, la confianza[2].
Ninguna creencia puede sostenerse sin confianza. Cuando creemos en algo, por más veracidad que estas certezas posean, necesitamos de una actitud previa de abandono, «de olvido de uno mismo, de omisión que rebasa nuestros límites y nos abre a la posibilidad abierta a algo, que luego resulta que se transforma en lo que creemos y que se nos impone como viniendo desde fuera», explica María Zambrano, olvidándonos que nosotros somos el origen es este acto de amor, de confianza, que se convierte en esclavitud: esta disposición a fiarnos, esta inocencia inaugural de la creencia que es la que permite y que luego se borra bajo la aceptación del objeto que deviene en realidad. «A mayor amplitud de confianza, mayor es la realidad de la que gozamos», dice la filósofa, y esta realidad, cuanto mayor es, posibilita y delimita la capacidad de aceptación, de olvido y amor, necesarios para la confianza y la entrega.
Fue a partir de Demócrito (460 a. C.), a quien se considera padre de la ciencia moderna, que el mundo Occidental queda vacío. El hombre, no queriendo vivir pasivamente bajo el juego de los dioses, rehusando la plenitud asfixiante de la vida, busca su libertad, se desprende de la confianza en que lo envuelven sus creencias y mediante una lucha violenta que da paso a la angustia y la melancolía, funda la búsqueda de su emancipación, naciendo a la conciencia de su «Ser» , demandándole a la realidad, a través de sus anhelos y sus insuficiencias, «el sentido». Pero la aceptación de una realidad, o de varias realidades, la necesidad de hacerse un mundo, de dar un orden al mundo, de figurarse una realidad, se ofrece a veces sobre las más absurdas e inquebrantables creencias. Suplir nuestras insatisfacciones y carencias y construir un mundo habitable, soportable, levantando conveniencias y una serie de ideales que nos aporten una seguridad, se da elevando la confusa realidad a objeto, que es justamente lo que sucedió en Grecia desde Parménides (530 a. C., considerado el fundador de la metafísica occidental). Este objeto, quiere decir, según es sabido, algo frente a nosotros, algo que tiene independencia, que se ha desprendido de nosotros, que nos limita y existe desde sí mismo[3]. Idealidad que sostiene lo que nos rodea, y que es posible gracias a ese acto de amor y de vaciamiento, de olvido de sí y de apertura a lo otro: a la esclavitud que inaugura la creencia.
Preguntar sobre la realidad es preguntar sobre esta relación entre esclavitud y conocimiento, sobre la base de este “enamoramiento” necesario que da paso a las ideas y sobre ellas, a la realidad. «Para hallarte en lo infinito has de diferenciar para luego juntar», escribió Goethe. Existe un manjar de juicios de valor, ordenadores y señaladores de rango, esta categorización, más allá del espíritu particular de los pueblos, es algo que ocupa a los seres humanos desde sus albores y acompaña toda su evolución. Es en el ámbito del discernimiento en el que se inaugura la ética. Pero el señalamiento de «bueno» y «malo», no es algo fijo, inmutable y eterno, como pensaron Platón, Kant o Rousseau, sino que tiene un origen y una evolución… ¿Por qué juzgamos algo como “bueno” o “malo”? Uno de los grandes pensadores de este tema fue el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien hizo de la investigación de la moral uno de los ejes centrales de su obra. Según Nietzsche, la moral no surgió de la prudencia calculadora o utilitaria. Los términos «bueno» y «malo» fueron inventados por un tipo de hombre noble y afirmativo y tiene su origen en el pathos de la distancia, es decir, en el sentimiento de distancia del hombre noble en relación al mezquino hombre vulgar. Esa diferenciación ordenadora, estos dos juicios de valor, así entendidos, son el núcleo fundamental de la que Nietzsche denomina la «Moral noble» o «Moral de señores», cuyo origen hay que buscar en los instintos activos y de autoafirmación propios del hombre «amante de la vida»: del phatos de la nobleza y de la distancia, del sentimiento global y básico, duradero y dominante, de un modo de ser superior y regio respecto de un modo de ser inferior, respecto a un «abajo».
Para Nietzsche la moral es inalienable de la formación de una cultura en particular y esconde intereses utilitarios inconfesables: el lenguaje, los códigos y prácticas, narrativas e instituciones, representan en toda sociedad la lucha entre dos clases de moral: la moral del amo, que es la que valora el orgullo, la nobleza y la fortaleza y determina el valor de una acción en una escala de resultados buenos o malos, y la moral de los esclavos, orientada a la amabilidad, la humildad y la compasión, y que valora las acciones en una escala de intenciones buenas o malas. En su libro, Genealogía de la moral, Nietzsche separa a los seres humanos en dos grupos: aquellos que se sienten orgullosos de sí mismos y desprecian como malo todo lo que es fruto de la cobardía, el temor o la compasión (entendiendo esta última como el sentimiento de tristeza que produce el sufrimiento de otra persona y que lleva a querer remediarlo u aliviarlo, pero que, a diferencia de la bondad, conlleva un resultado de debilitamiento de la fuerza vital); y aquellos que siendo débiles u oprimidos, se vengan convirtiendo los atributos superiores en malos, despreciándolos como vicios: la fe en sí mismo, la valentía, el orgullo, la autonomía, pasan a ser tachados de malos en detrimento de la caridad, la humildad y la obediencia, perteneciente a una moral cristiana en nada portadora de una verdad absoluta y universal, sino de valores que atentan contra la vida, al dividir al ser humano en una consciencia insuperable de culpa y deuda, y cuyo origen está fundado, para Nietzsche, en la más antigua y primigenia relación individual que existe: el comercio, en acreedores y deudores. En este terreno se enfrentó para él, por primera vez, la persona a la persona, y en éstas se midieron entre sí. Es en este campo en el cual se cultivó la forma más antigua de la sagacidad: fijar precios, tasar valores, concebir equivalentes y cambiar, que en cierto modo, escribe Nietzsche, en esto consiste el pensamiento. En cualquier caso, el reconocimiento del engaño implícito en la moral, su desenmascaramiento, sólo podrá conducir a la liberación del individuo: liberación de ideales comunitarios, de ideales racionales y ‘reaccionarios’, por nihilistas. Ya que lejos de contribuir a la afirmación del individuo, los valores morales han contribuido a su aniquilación, a la negación de la vida humana frente a otra vida -la divina- superior e inalcanzable.
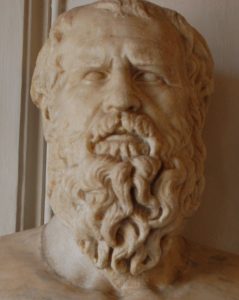
Presunto busto de Heráclito que se halla en la «Sala dei filosofi» de los Museos Capitolinos de Roma.
Para Nietzsche en casi todas las culturas antiguas, junto a la aristocracia guerrera ha habido una aristocracia sacerdotal, cuyas características han sido la impotencia, la debilidad y finalmente, el odio y el resentimiento contra el tipo de hombre fuerte y afirmativo. Es en estos instintos reactivos, y en la venganza, donde se encuentra el origen o la raíz de donde brotará la nueva moral de esclavos y la «transformación de los valores nobles». Así, el término «malvado» pasará a designar al bueno de moral noble, es decir, al fuerte y afirmativo, y el término «bueno» designará al malo, es decir, al débil, al que se humilla, al obediente, el desdichado. Esta nueva «Moral de esclavos» no es resultado de una auténtica acción creadora de valores nuevos, sino de una re-acción, una acción de segundo orden frente a otro sin cuya existencia no habría podido surgir: Todo acto de creación, dice Nietzsche, es un acto de autoafirmación: y el hombre del resentimiento es incapaz de autoafirmarse.
Lejos de hablar en nombre de la humanidad, sino del espíritu de cada pueblo, los valores morales han sido portavoces de intereses: según Karl Marx, los intereses de la clase dominante; según Nietzsche, los intereses de las voluntades débiles. Quizás la única similitud que pueda encontrarse entre esos dos grandes revulsivos de nuestro tiempo que fueron Marx y Nietzsche, sea la de haber compartido una misma queja frente a la moral y una misma esperanza con respecto a la autosuperación de la vida humana. Es cierto que Nietzsche no comulgaba con los ideales socializantes y comunitarios que conformaban la ideología marxista, para él cada individuo debe librar la batalla de su autoconquista, pero Nietzsche, como Marx, se empeñó en mostrar, por encima de cualquier otra cosa, el engaño oculto en la supuesta universalidad de los valores morales. Ambas críticas ponen de manifiesto la precariedad y relatividad de los absolutos, desconfiando de las metafísicas que pretendían dotar de cimientos supremos a las construcciones morales, y reconociendo que cada individuo es moralmente autónomo.
La vida es impulso, proliferación de tendencias, Nietzsche confió en una posible superación por parte del mismo individuo de ese aniquilamiento al que le sometía la moral. Para él, el hombre libre es el ser feliz, amante de lo vivo, capaz de aceptar el azar, la inseguridad y la provisionalidad de la existencia. Es el ser que no actúa reactivamente, sino que crea a partir de su experiencia: incluso llegó a negar que existiesen hechos, sino solo interpretaciones. El ser humano libre, en lugar de buscar la trascendencia en el más allá, de autoatormentarse mediante la mala conciencia y el miedo por no alcanzar jamás una perfección que va contra su naturaleza, busca el instante y en él encuentra la eterna repetición de su propia existencia, interpela el mundo y lo recrea, no desde categorías metafísicas, sino cercanas a las del arte. Ahí radica para él la unión de la virtud y la felicidad, en un modo de entender la vida que es más fiel a Heráclito, el de: «en el mismo río no es posible bañarse dos veces», que a Parménides: «solo podemos hablar y pensar sobre lo que existe. Y lo que existe es imperecedero porque es un todo, completo y no cambia»; a un mundo concebido como puro devenir que a un mundo unificado por el «Ser».
La realidad está sometida a un cambio regulado por la lucha de elementos contrarios y abocada a una repetición infinita en el contexto de un ciclo cósmico que la conduce a un eterno retorno, en relación con el que todo alcanza su sentido. En esa lucha, la conciencia trata de fijar el movimiento, de anularlo, sustituyendo por «conceptos» el movimiento real de las cosas, sustituyendo lo «vital» por una «representación de lo vital». Pero toda representación es falsa, explica Nietzsche, en cuanto representación, por lo que la no-vida termina por sustituir a la vida, lo falso a lo verdadero. Recuperar esta verdad y poner de manifiesto la prioridad radical de la vida por sobre la conciencia será, en gran medida, el proyecto de Nietzsche: liberarnos de nuestra esclavitud, asumiendo la esclavitud de nuestra libertad.
[1] Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos, Losada, 19º ed., Buenos Aires, 1938, p. 68 (El mundo también lo ve Max Scheler como “resistencia” que se ha de entender como “existencia”).
[2] María Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p. 107
[3] María Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, Alianza Editorial, 2001, p. 116




















Hi
Perfect article thank you
releyendo luego de un tiempo, siempre «encantada»….gracias!
hi
thanks for sharing this post is useful to me