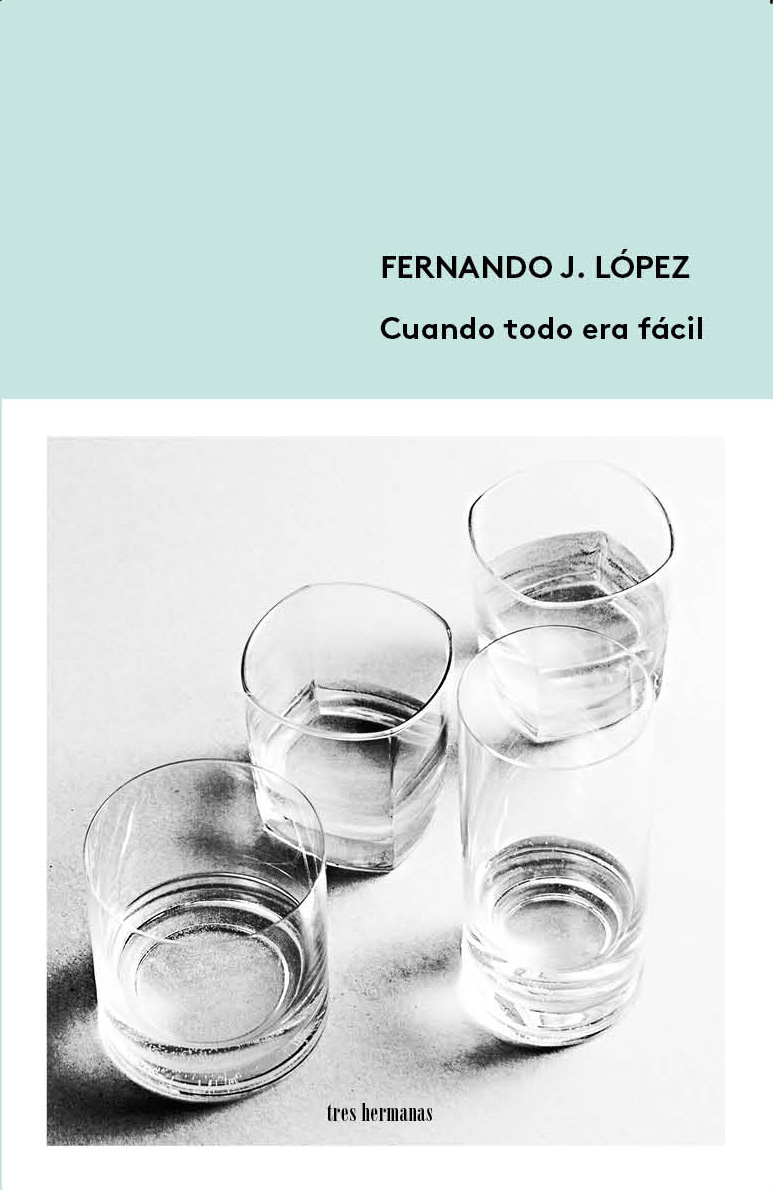Tiene detractores acérrimos y defensores enfervorecidos. No deja indiferente, como todo lo que ha marcado un tiempo. Como cualquier lugar que ha sido -o es- símbolo de algo. Supongo que cada uno de nosotros guardamos un recuerdo diferente, que hemos trazado -en nuestra propia vivencia- un recorrido personal por sus calles, locales y escondrijos, convirtiendo su nombre en una suma de referencias no siempre coherentes pero, a menudo, sí necesarias.
Ayer, paseando por Chueca, me sentí extraño al ver mi nombre en uno de los emblemáticos teatros que bordea el barrio. Y doblemente extraño al encontrarme con el cangrejo -mi última novela- en el escaparate de una de sus librerías. Y triplemente extraño al darme de bruces con César y Eloy, los protagonistas de Cuando fuimos dos, en los carteles y flyers distribuidos por las tiendas y bares de la zona. Y fue una extrañeza positiva, porque me gustó verme en esas calles desde la mirada ajena (¿lo es?) de mis personajes, y -a su modo- me pareció que llevar hasta el Infanta Isabel una historia como la de Cuando fuimos dos era un signo de sanísima -y siempre bienvenida- normalidad.
Me gustó sentirme tan visible, porque fue allí, precisamente, donde comencé a ejercer esa misma visibilidad. Y no resultó sencillo, claro, aunque ahora intente convencerme de que sí, de que lo viví todo con una naturalidad que entonces no sentí. Porque a ratos parece que me olvido de esas noches en las que, cuando aún no se lo había contado a nadie, me escapaba a alguno de los locales de Chueca completamente solo. Y así pasé unos meses, camuflándome entre la multitud, situándome al final de alguna de sus barras, tratando de calmar la extrañeza y la ansiedad con la bebida, con la música, con las miradas sudorosas a los cuerpos que se amontonaban a solo unos centímetros de mí, y todo ello fingiendo una naturalidad que no sentía, dejando que ocurrieran momentos, piernas, cuerpos y labios que, normalmente, ni siquiera estaba seguro de que quería que sucediesen.
Pero el barrio, al menos el de entonces, estaba más hecho de personas que de lugares -porque los segundos se nutrían de los primeros- y entablé diálogos con quienes ya habían recorrido mucho más camino que yo y, entre copa y copa, o entre polvo y polvo, empecé a sentir la necesidad de romper la frontera invisible que aquel lugar me ofrecía. Porque era cómodo ser en la seguridad de su anonima, en el rito alcoholectivo de cada fin de semana, en las interminables y canallas madrugadas de los jueves. Era sencillo, sí, e insuficiente. Porque después amanecía, y la ciudad se hacía mucho más grande, y yo volvía a no ser en otras calles, con otras gentes, en otros lugares que me robaban mi identidad.
Ahora, tiempo después, en más de un medio me han calificado de «activista literario» y, la verdad, el término no me disgusta en absoluto. Porque no sé si la visibilidad es activismo -seguramente no, seguramente hace falta mucho más-, pero sí tengo claro que esa visibilidad es imprescindible para que la realidad se abra, para que la comprensión impere, para que el conocimiento destierre la ignorancia y, con ella, la homofobia. Por eso en todos mis libros hay personajes gays, o lesbianas, o bisexuales, por eso mis personajes indagan en su sexualidad, en sus formas de relación, en sus emociones, por eso -como en el caso de César y Eloy- jamás se justifican. Porque nadie anuncia un libro o una película como una «comedia romántica hetero» igual que yo me niego a que una historia en la que escriba sobre el amor entre dos hombres o entre dos mujeres sea una «comedia romántica homosexual».
Por eso sé que Chueca no es suficiente. Que no basta con ejercer la libertad en las fronteras de una cuidada jaula de diseño. Pero también sé que es necesaria, porque no resulta fácil salir de esa jaula si nadie te da un primer empujón, si no hay un territorio en el que te puedas sentir cómodo, cobijado, capaz de ser y, más aún, de buscar cómo ser. No es perfecto. Y en sus noches, en esos cuerpos anónimos que acaban compartiendo camas, está siempre el riesgo del desamor, o del enganche emocional, o de la confusión de una noche con todas las que nos gustaría que viniesen y que, seguramente, jamás vendrán. Es complicado no perderse en su juego de espejos. En sus laberintos y en su exaltación de una euforia que nunca ha sido tal. Pero a mí, a muchos como yo, sé que esos itinerarios nos ayudaron a encontrar otros caminos. Que fueron el inicio de un sendero hacia una visibilidad que hoy ya no se circunscribe a un único punto en el callejero, sino que opta por mostrarse en tantos lugares como sitios ocupe mi cuerpo y descubra, si está atenta, mi mirada.
No todo es Chueca. No basta con Chueca. Pero, y esto lo escribe alguien con más noches que días a sus espaldas, tampoco quiero un Madrid sin ella.