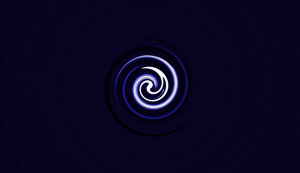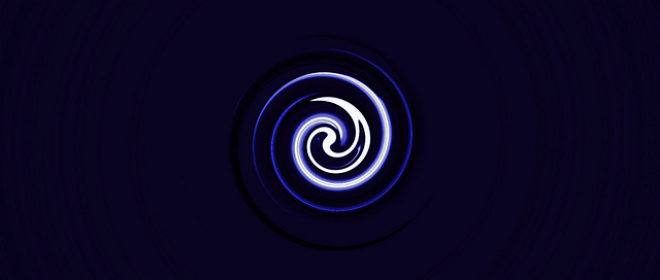
Por @SilviaP3
Hay ocasiones en la vida en las que todos nos debatimos entre la nostalgia del pasado, la incertidumbre del futuro y el vértigo del presente. Y entre esa mirada que echamos hacia atrás y las quimeras a las que miramos hacia delante, nos olvidamos de lo que está pasando.
Es inevitable. Cada cierto tiempo nos sucede. Acumulamos tantas experiencias que unas vienen a sumarse a las otras de tal forma, con un ritmo de vida tan acelerado, que a veces oprimen nuestro pecho tantas preocupaciones que parece que no podemos respirar. Y es tentador cobijarse en el pasado o evadirse en el futuro; aunque también es más fácil hacer eso que poner manos a la obra para cambiar, en la medida de las posibilidades de cada uno, su presente.
Pese a todo, quien realmente vive, se resiste a permitir que la cadena de lo acontecido sea un freno para avanzar y que los futuribles sean una nube que les impida tocar el suelo de la realidad, por lo que disfruta de cada día sin dejar de pensar: Bendito sea el vértigo del presente. Sí, bendito sea, porque eso significa que uno sigue vivo.
A pesar del dolor, de los desengaños, de las traiciones, de las puñaladas de frente por aquellos que fueron los mejores amigos, de las dificultades económicas, de los problemas de salud, uno es consciente de que sigue vivo, y cada segundo, con cada experiencia, por más nimia o barata o insustancial que les parezca a los demás, lo aprecia todavía con más empeño.
En el valor de las pequeñas cosas es donde reside lo verdaderamente importante, donde los sentimientos y las emociones se muestran sin artificios, sin objetos, sin adornos de Navidad ni luces de fiesta, únicamente con la intensidad de un instante que vivimos y que sabemos efímero; de una palabra pronunciada que permanecerá en nuestra memoria cuando todo se haya ido; de una mirada que recordaremos siempre porque cada vez que vemos nos hace temblar.
Pero a veces, agotados, saturados en la locura de nuestro día a día, atenazados por los problemas y las responsabilidades, obviamos a aquellos que queremos, miramos a otro lado, posponemos instantes que no nos cuestan nada más que unos minutos de nuestro tiempo y nos dejamos llevar por el frenético ritmo de un presente que se nos escapa. Y si la espiral en la que caemos es lo suficientemente frenética, ni siquiera nos percatamos de ello.
Después de todo, los sentimientos son cosa curiosa. Hay instantes en los que uno desearía poder apagarlos y encenderlos como si tuviéramos un interruptor que permitiera controlar aquello que nos complica la vida, pero que irónicamente es lo único que nos permite verdaderamente vivirla. Sea como fuere, la mayoría de la gente intenta ignorarlos o suplirlos con compras desmesuradas, con huidas y escapadas hacia sitios que ni siquiera existen; prohibiendo pronunciar en voz alta lo que les duele, lo que quieren o lo que desean, no vaya a volverse corpóreo aquello que se niega, aquello que atemoriza o complica la vida más por lo que se calla que por lo que se confiesa.
Y así uno se empeña en demostrar que se puede controlar lo incontrolable, y tomar las riendas del caballo desbocado de las emociones. En esos casos, siempre hay dos opciones: o intentar domarlo o permitir que te guíe para ver hacia dónde te conduce.
Porque si hay una verdad irrefutable, aunque a muchos les cueste admitirla, es que siempre hay otra opción. Es lo que cada uno de nosotros decide y cómo lo decide lo que revela realmente quiénes somos.
Decida lo que uno decida, en esta existencia impredecible en la que creemos controlar todo en base a tarjetas de crédito, horarios, esquemas, actuaciones de cara a la galería y la lógica más absoluta, ha de saber que la única opción que realmente valdrá la pena será aquella con la que pueda vivir.
Elija lo que uno elija, cada día tendrá que mirarse al espejo, y cada noche, al cerrar los ojos, esté quién esté a su lado, estará solo, y únicamente su conciencia sabrá si la decisión fue la correcta; únicamente su corazón sabrá cuál es la causa por la que acelera su pulso; y únicamente su mente reconocerá si vive con la paz interior de saber que no tiene de qué arrepentirse.