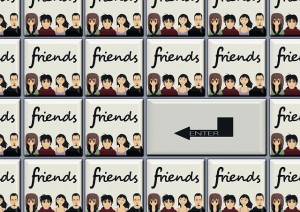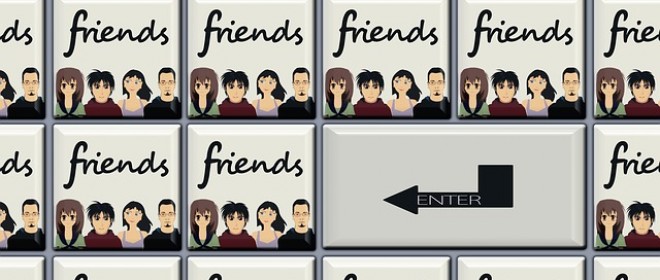
Por @SilviaP3
El mes pasado, divagaba sobre la felicidad que nos acosa desde todas las webs, los anuncios, los letreros de colores y las frases de la gente que nos rodea. Supongo que es inevitable regresar al tema cuando comienza septiembre; cuando el mundo que conocíamos se desmorona; cuando el tiempo pasa y algunas personas, en vez de evolucionar, involucionan.
La lengua, sin embargo, siempre está viva. Tal es así que la felicidad cambió su significado en un artículo enmendado para la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia Española, fíjense hasta qué punto ha llegado a colarse en nuestras vidas y en la obsesión de la gente dicho sustantivo.
Hasta entonces, la felicidad era el «estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien», la «satisfacción, gusto, contento» o una «suerte feliz». Sencillo y comprensible, ¿verdad? Eran aquellos tiempos anteriores a este. En la actualidad, el DRAE recoge la siguiente acepción:
1. f. Estado de grata satisfacción espiritual y física.
2. f. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Mi familia es mi felicidad.
3. f. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Viajar con felicidad.
Resulta curioso encontrarse estas matizaciones. Sin embargo, el uso de la lengua responde a la utilización que hace de ella la gente y una palabra es fiel reflejo de las formas de pensar que se desarrollan en un tiempo. Saquen ustedes sus conclusiones.
Por mi parte diré que, con frecuencia, cuando escucho a algunas personas hablar de felicidad, de lo que escucho realmente hablar es de la complacencia inmediata: No voy a hacer esto porque lo paso mal… ; No voy a decirle aquello porque me siento mal… ; No voy a actuar así porque eso no hace que me sienta feliz…
Que a uno le toque el papel de decir las cosas bonitas, de edulcorar la realidad, de vestir de colores un instante oscuro o de minimizar un hecho cuando sí tiene importancia, y cuando inevitablemente hay que afrontarlo, parece que le gusta a todo el mundo. Vivir sin problemas, celebrar los éxitos, ir de fiesta y estar sólo para los momentos de alegría, también. Pero la vida no se proyecta en blanco y negro, sino en un sinfín de grises, cuando no en color, y la implicación con las personas, con los principios y con los ideales, supone correr y asumir riesgos; supone tener que acatar las consecuencias de los propios actos, para con uno mismo y para con los otros; supone estar a las duras y a las maduras. Así que hay cosas que, simplemente, no se pueden evitar porque son inherentes al hecho de estar vivo, y la opción es afrontarlas de la mejor forma posible. Normalmente, la forma en que las afrontemos y el modo en el que actuemos en esos instantes dirán de nosotros, realmente, quiénes somos.
A todos, antes o después, nos toca cometer errores o equivocarnos estrepitosamente, a mayores de sucesos tales como enfermedades, más o menos graves, o fallecimientos, por no hablar de otros acontemicientos innumerables que pueden acontecer en una sola vida. ¿Qué hacemos entonces? ¿Mirar para otro lado? ¿Negar la realidad? ¿Montarnos una película en la cabeza para sentirnos menos culpables al saber que estamos actuando de forma injusta y convertir nuestra propia biografía en una mentira? ¿Dejar a la gente en la cuneta porque preferimos renunciar a la amistad o al amor antes que lidiar o intentar combatir o asumir unas circunstancias ajenas que pueden acontecer a cualquiera? Porque sí, muchas veces la gente lo olvida, pero todo, absolutamente todo, le puede pasar a cualquiera. Nadie es más que nadie. Nadie está por encima de nadie. Y aunque muchos dicen creerlo, muy pocos actúan conforme a esa creencia.
Es curioso, porque no podemos hacer pagar a los demás ni por nuestras propias faltas ni por nuestras frustraciones. Lo cierto es que, como suele suceder, es todo más sencillo de lo que muchas veces pretenden hacernos creer, o de lo que en otras tantas ocasiones pretendemos decirnos a nosotros mismos para excusar nuestros comportamientos. Pensemos que si todos obráramos como nos gustaría que hicieran con nosotros, si no hiciéramos a los demás lo que no queremos que nos hagan, este mundo sería más bello y más justo.
Imaginen, por ejemplo, que uno de sus amigos, uno de verdad, de esos con los que han compartido todo y más a lo largo de la vida, de esos por los que pondrían la mano en el fuego, tuvieran un serio problema. Las opciones son varias, pero no nos engañemos, si ustedes aprecian la amistad como yo, asumirán el papel de hacer frente a la realidad y exponerla, porque ustedes la conocen, porque han sido testigos de ella. Seguramente, para no asumir ese problema, su amigo tergirverse los hechos, elimine los recuerdos y niegue el sol en pleno mediodía. Pero ustedes le dirán la verdad como puños a la cara, de frente, haciendo lo que muy pocos se atreverían a hacer, haciendo lo que muchos otros, aunque pudieran hacer, ni se molestan por el malestar que les causa. Pero ustedes lo harán, y lo harán brindando su apoyo y tendiendo su mano, aunque les duela más decirlo que a él escucharlo.
¿Creen algunos que es fácil ese papel? ¿Creen algunos que uno es feliz teniendo que ser aquel que afronta el problema, teniendo que ser el que llama a las cosas por su nombre? ¿Creen algunos que lo estiman más aquellas personas que le dan palmaditas en la espalda y le jalean; aquellas personas que, por lo demás, seguramente ni conocen el verdadero problema? Porque en situaciones así, con hechos que la mayoría prefiere negar o esconder, siempre aparece gente de ese tipo que, en realidad, lo único que hace es aprovecharse de alguien que no está bien para sacar tajada en nombre de la «amistad».
¿Quién es más sincero? ¿Quién es más feliz? ¿Qué precio están dispuestos a pagar por un instante de complacencia que luego les dejará la conciencia, si es que la tienen, completamente dañada? ¿Quién obra mejor con un ser querido?¿Qué opción tomarían? ¿A qué grupo pertenecen? Mejor aún, uno se rodea de quién es cómo él, ¿de qué personas se rodean ustedes?
Para bien y para mal, a mí denme aquellos que son capaces de decirme a la cara lo que, en momentos de debilidad, miedo o vayan ustedes a saber qué, yo no soy capaz de afrontar. Denme aquellos que tengan el coraje de mirarme a los ojos y soltarme lo que necesito escuchar para que reaccione, me guste oírlo o no. Porque esa gente es la que nos quiere de verdad. Porque esa gente renuncia a sus instantes de complacencia inmediata, siendo capaces de aguantar ese nudo en el estómago y esa congoja en la garganta, para decirnos lo que, en ocasiones, necesitamos oír. Porque esa gente estará ahí cuando el mundo se desmorone, el dinero falte, la suerte sea esquiva y la noche parezca no tener fin. Y porque por esa gente vale la pena levantarse cada mañana, intentar superar a aquel que uno fue el día anterior y sonreír.